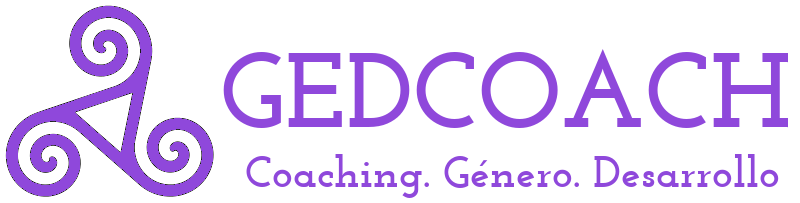SARAH BABIKER. Narrando la realidad con la vida en el centro
Entrevista realizada el 12 /11/2022

Sarah habla como escribe, o escribe como habla. Escribe desde el periodismo o la narrativa con un tono poético que vuelve sus textos mágicos. Versos y un toque de ironía, que se cuelan en sus palabras y en algunos de sus gestos con pícara calidez y contundencia.
Difícil saber si la escritora vive en la periodista o la periodista en la escritora, pues ambas parecen compañeras de piso que dialogan permanentemente para mostrar la realidad.
Nos conocimos en los primeros años del SXXI en Marruecos y su rostro ha cambiado muy poco. Con otra amiga éramos “les bordeliques”, y gozábamos la vida desde unas ansias locas de aprender y entender el mundo desde diferentes prismas. Comprender, debatir y aprender fueron los pilares de ese nuestro periodo, en que supimos ampliar nuestro cerebro y corazón que seguiría nutriéndose en diferentes latitudes.
Su cuerpo menudo, su mirada de eterna juventud, transmiten un discurso fuerte y sólido que desde su paso por América Latina suena más alto. A mí me gusta mucho esta subida de tono.
El análisis de género y clase cruzan sus textos, desde lo personal a lo público, a lo político.
Sarah Babiker Moreno nació en Madrid el 30 de junio de 1979 en una familia poco convencional.
Nací en La Ventilla, que es un barrio del norte de Madrid que es “muy sur”. Era un barrio proletario en proceso de convertirse en otra cosa; yo creo que esto lo marcó todo bastante.
Nací en una familia de padres muy jóvenes. Mi familia era una especie de adelanto intercultural a lo que vendría después. Las primeras experiencias o referencias de la “negritud pop” llegaron a España con las series de Bill Cosby[1]. Cuando eras pequeña te comparaban todo el rato, te decían que te parecías a la hija de Bill Cosby y era como la gracia.
Tuve una infancia normal, de clase baja-media en un barrio periférico de Madrid. Pisábamos mucha calle, esquivábamos yonkis[2], jeringuillas, pero teníamos mucha autonomía y eso estaba muy bien. La mía era una familia con un componente migrante, aunque creo que mi padre no se consideraba migrante. Era un tipo que había venido a estudiar, como podemos ir a estudiar nosotras a los sitios.
Desde pequeña conviví con contradicciones y contrastes, todo estereotipo o lugar común era cuestionable. Por ejemplo, mi familia de afuera (la sudanesa) era más pudiente que mi familia de aquí.
A finales de los años 80, en España había poca diversidad cultural. La familia de Sarah contrasta en su entorno.
Mi padre es producto de la historia colonial del siglo XX. Su padre tenía un cargo político en los años 60 en Sudán. Entonces, llegó Yaafar al-Numeiry[3], que era un dictador, un militar sudanés que llegó al poder en el 69 apoyado por los comunistas. Después se abrazó más al islamismo, digamos, y se puso a decapitar a los comunistas que tuvieron que salir de ahí. La familia de mi padre también se fue y tras empezar estudios en Egipto o Libia, acabó con otro grupo de jóvenes sudaneses estudiando en Madrid por una serie de circunstancias en los años setenta.
Era gente de la clase media africana, que tenían un rollo afro muy setentero, hablaban varios idiomas y eran remodernos. Y aterrizaron en España, que no era un país muy moderno en ese momento. El grupito de amigos de mi padre conoció al grupito de amigas de mi madre, y mi madre acabó con mi padre teniendo un hijo, que es mi hermano mayor.
En ese momento el racismo era distinto, o eso es lo que me cuenta mi padre. A él le llamaba mucho la atención el desconocimiento absoluto sobre África, la gente no sabía muy bien cómo relacionarse con él y los niños se le acercaban para tocarle. Pero esa animadversión explícita que luego se fue macerando con el tema de la migración y el “han venido a invadirnos” y demás, no existía.
Mi madre es una curranta de esa época, una persona muy socializada en el esfuerzo y, como mujer, también en el sacrificio. Desde muy pronto se ve abocada a la maternidad, la elige muy militantemente, y cuida. Tenía el apoyo de mis abuelos, que vivían muy cerca, y así se fue apañando. Mi madre es una persona muy sabia y austera en el buen sentido de la palabra, yo le haría ministra de Economía Mundial. No era de “vamos a sufrir”, pero sí de “vamos a priorizar lo importante”, y así sacó a la familia adelante muy bien prácticamente sola.
Sarah crece siendo diferente, en un país donde el mestizaje tardaría una década más en llegar.
Era curiosote, lo vamos a dejar ahí.
Estuve en coles muy distintos. Estudié en un colegio que no era del barrio, un cole público que estaba cerca del trabajo de mi madre, una “zona bien”. De hecho, había muchos hijos de militares y la directora era del Opus[4], o sea, era un poco hardcore.
De niña no sentí mucha diferencia; era consciente de la diferencia de mi familia, pero lo sentía como algo positivo para mí, tenía otro mundo abierto. Había ratos en los que estaba con gente que hablaba árabe, que cocinaba comida árabe y yo tenía ese otro mundo abierto que nadie más tenía. Para mí era una riqueza. Lo que no era una riqueza era no hablar el idioma, pero ese es otro tema.
Del mismo modo que te digo eso, los incidentes racistas de mi existencia hasta la adolescencia los tengo súper grabados. Recuerdo un niño en el cole que me decía que no le gustaban los mahometanos (yo no sabía a qué se refería con los mahometanos). O la directora, que nos llamaba “los Babiker”, como que tenía un rollo un poco raro con mi madre y con la procedencia de mi padre. Claro que pasan cosas con tu color de piel, tanto de niña como de adulta. Nadie te dice abiertamente “tú no eres blanca”, pero tenemos patrones interiorizados y te relacionas de manera distinta según el color del otro/a. Según tu autoimagen, te sitúas en un lugar distinto al de los demás. En el colegio era la única no blanca.
Luego me cambié a un concertado jesuita en mi barrio y allí no tuve ninguna referencia de racismo. Era el barrio y ahí había varios chicos/as que eran de Guinea Ecuatorial, había gente medio dominicana… Pero sí que es verdad que si había que bailar, a los negros se nos ponía juntos a bailar, como que daban por hecho lo que veían en las series yankis. Y bueno, a nivel de barrio se sentía cuando entrábamos en tiendas; siempre tenía al segurata detrás de mí. O más adelante, para buscar trabajo, pues que no me cogían en algún trabajo porque no aceptaban marroquíes, cosas así.
Mis amigas han sido blancas la mayoría hasta llegar a la juventud, porque no había prácticamente gente que no lo fuese en mi entorno. Tampoco me socialicé mucho con la familia paterna ni otra gente sudanesa, así que no cultivé mucho esa identidad. No llegué a tener un proceso autoconsciente sobre la diferencia como tiene ahora la gente joven racializada, pues no era algo súper relevante en mi existencia ni negativo. La verdad es que era algo bueno, mi espacio propio, lo que me distingue de los otros/as, y no en sentido negativo.
Sarah dice que la discriminación no la tocó mucho, pero lo que está claro es que la detectó. El colegio de su barrio le marcó.
El colegio concertado en el que estuve de los 11 a los 18 eran jesuitas. En esa escuela habían estudiado mis tíos, era una obra social de los jesuitas en un barrio pobre como era Ventilla. Tenía ese rollo social y recibimos buena educación en valores. Tuvo su parte importante en la conformación de mi conciencia, de mi vida. Estimuló también mucho mi rebeldía porque había normas a tutiplén.
De la infancia y la adolescencia me marcó una cierta tensión que estaba siempre (que ahora lo veo mucho reflejado en mi hija mayor) entre el ser diferente porque yo quería y ser diferente por no conseguir ser como los demás. Creo que la adolescencia va un poco de eso, quieres ser distinta y te enorgullece lo que te hace distinta. En mi caso me hacía distinta: no ser blanca, tener un apellido raro y un nombre con h al final. Y que escribía mucho, leía mucho, ganaba concursos literarios, era buena compañera y fui delegada muchas veces; era buenita. Pero luego, por ejemplo, hablaba muy mal, como que no dominaba bien el idioma. Aceptaba parecer distinta, pero me jodía no hablar como una española, porque todo el mundo pensaba que no era española por el acento. O sea, no soy española porque no tengo acento de Madrid, pero tampoco soy sudanesa porque ni siquiera sé hablar árabe. El rollo de la identidad siempre me generó una especie de terreno fértil porque no estaba encerrada en una identidad unívoca pero, al mismo tiempo, era demasiado móvil pues no se me podía atribuir ninguna identidad. Incluso el hecho de que mi padre es negro, pero también es árabe, … ni siquiera había una palabra muy clara para definir qué era yo. Soy mulata, mi padre es negro, pero es árabe también. Este rollo de querer ser distinta y al mismo tiempo pertenecer fue muy definitorio.
También el tema de la timidez, pues era muy chiquitita y me pasé mucho tiempo siendo la más pequeña en todos los espacios. Y hablaba así con esa vocecita, y hablaba medio mal, y me parecía a las hijas de Bill Cosby… Me llamaban Sarita, siempre me quedó una visión muy disminuida de mi persona, me costó mucho llegar a la era adulta hasta cierto punto. Pero al mismo tiempo era muy madura, leía cosas de niñas mayores… al final todo era un continuo de contradicción.
Del barrio me han marcado los scouts, donde lo pasé a veces muy mal y otras veces muy bien. Fue un espacio que me dio mogollón de autonomía, de capacidad de convivir con gente y amor por el campo, de ser apañá, ser resistente ante las inclemencias de todo tipo.
El barrio, la vida en la calle de los primeros años, algo muy social y mucha autonomía. Nos íbamos solos a la calle siendo gente muy pequeña. Y la sensación del barrio de no ser algo firme. El barrio donde yo nací era provisional, hicieron unas casas un tiempo para alojar a la gente y había un plan de reubicación, de remodelación urbanística. Eran casas que se tenían que haber tirado en los 90 o así y mi casa no la tiraron hasta el año 2000. Por lo tanto, me pasé toda la infancia sabiendo que en algún momento nos iríamos de esa casa a otro piso que no podíamos elegir, porque era un piso que tocaba por sorteo. Pasamos la infancia viviendo la demolición del barrio mientras construían las nuevas casas en otro sitio. Y esa sensación de incertidumbre sobre dónde vas a acabar, que es un poco absurda porque finalmente me mudé con veinte años, duré 3 o 4 en la casa nueva. Pero esa sensación de transición se quedó ahí.
Empieza periodismo, siguiendo su sueño de la niñez, en la Universidad Complutense de Madrid en 1997.
Decidí hacer periodismo con 9 años. De hecho, tenía un cuaderno con un proyecto de novela que escribí sobre cooperantes, periodistas…. Esto me frustró de mayor, pues de peque todo el mundo pensaba que iba a ser escritora. Escribía poemas super pequeña, ganaba los concursos del colegio, mi profe de octavo me llevó a su taller literario… así que la gente pensaba va a ser escritora, y luego no lo he sido.
Me interesaba la política. En mi familia había interés por la política; familia de izquierdas de barrio obrero de toda la vida. Escribir y política, me salía una periodista. Me gustaba viajar, me imaginaba siendo corresponsal de guerra. Como que lo del periodismo es algo que tenía muy claro hasta dos años antes de entrar a la facultad, que tuve alguna duda y me planteé estudiar filosofía o árabe. Pero yo me aferro mucho a mis sueños infantiles, me he guiado por los sueños infantiles y a veces no he negociado mucho con deseos que han podido ir viniendo después. Una especie de cabezonería de “ya con 9 años quería ser periodista”. Luego he pensado que podría haber estudiado sociología o antropología, y luego haber hecho un máster de periodismo.
Como tenía este compromiso tan fuerte con mi sueño, lo pasé fatal el último año de bachillerato. Estaba convencida (tenía un cierto sentimiento trágico) de que no me iba a dar la media para periodismo. Me pasé seis meses sufriendo por no haber conseguido entrar en periodismo cuando no había hecho aún la selectividad[5]. Al final sí conseguí entrar en mi sueño de 9 años, que tal vez no era lo que quería hacer con 17 años.
Su época universitaria la combina con diversos trabajos y continúa viviendo en casa de su familia.
Mi vida en el instituto tuvo sus luces y sus sombras. Vivía en una especie de territorio de frontera (que es donde acabo siempre ubicada) entre la gente guay (los más alternativos con sus grupos de música demás) y la gente no guay (las más empolloncillas).
En el instituto tenía un lugar mío: era la que escribía, la politizada. Pero en la universidad todo el mundo escribía, todo el mundo estaba politizado y todo el mundo sabía sentirse especial. Por un lado fue muy guay porque, por fin, pude hacer pellas y me pasé el primer año en la videoteca viendo películas con amigos. De hecho, conservo a casi todas mis amigas de primero de carrera. Descubrí un mundo donde había gente parecida a mí, gente con la que me sentía que podía formar parte, me gustó mucho. Pude reinventarme, me gustó mucho esa posibilidad de empezar de cero. Pero también me sentí muy chiquitita, creo que también por una cuestión de clase. Yo venía de un barrio obrero y ahí había gente de clase alta, muchos hijos/as de profesionales y demás, que estaban habituados a otra forma de estar en el mundo, a tener más posibilidades, a no pedir tanto permiso por estar en los sitios. No sé, gente a la que nunca les habían seguido en una tienda para ver si robaban algo. Podían permitirse hacer prácticas y no trabajar, cuando yo ya venía currando desde antes. Tampoco es que me matase a trabajar, pero siempre tuve que ir currando en cosas que iban saliendo, por eso a mí el tema de las prácticas me costó mucho.
Por otro lado, la pequeñitud que viví en la infancia se convirtió en auténtica timidez y fobia social en la adolescencia; era muy tímida. Así que en la universidad hice relaciones de amistad súper bonitas y, al mismo tiempo, me vi en mi escenario de timidez en el que sentía que no encajaba con esa gente tan potente. Arrastré ese sentimiento toda la universidad, aunque la disfruté mogollón. Con esta ambivalencia de “qué maravilla toda esta gente que estoy conociendo, me estoy expandiendo mentalmente, pero que poco encajo entre esta gente tan guay”.
También fue una época de ver muchas pelis, ir a muchos debates e ir a muchas manis. Hablar mucho de todo, muy loquita, de salir los jueves y volver el viernes por la mañana, de reírte durante días de las burradas que habías dicho. Fue una época bonita. Sufrida y bonita, ambas cosas.
El mundo se le abre en esta época, debutando la movilidad e internacionalismo que serán transversales a su vida.
Estudiando la carrera en la Complutense me fui a Sudán unos meses a estar con mi familia de allí y eso estuvo muy bien. Fue muy raro, la verdad.
Luego me fui de Erasmus[6] a Italia, que supuso la salida definitiva de casa. No definitiva porque luego tuve que volver, pero mentalmente sí. Fue un poco como el inicio de los años 20, que creo que son muy generacionales; esos años 20 de tonteo con la existencia. Que vas de una década a otra, de un curro a otro, de un país a otro… Y todo era a veces doloroso, porque somos humanos que necesitamos calor y aceptación, pero al mismo tiempo pasaban cosas muy guays.
En mi Erasmus en Siena a ratos me sentía muy sola, pero hice unos amigos que marcaron bastante mi existencia. Italia estuvo bien. Disfruté mucho de cosas como hacer la compra en el supermercado, fue un poco la llegada a la independencia. Siena es un sitio muy chiquitín, un pueblito medieval de postal. Yo tiendo mucho a la literalización de la memoria, la recuerdo como una especie de espacio mágico, donde iba con mis colegas tomando birras y hablando de la vida. Fue el último año que no tuve móvil y nos íbamos a buscar a las casas, siempre había algo que hacer, alguna fiesta, alguna obra de teatro … Como era tan pequeño el lugar, estábamos todos/as en todas partes. Fue bonito.
Termina la Universidad en el 2001, el año de su Erasmus. No sería el fin de los estudios, pues Sarah nunca ha parado de formarse.
Lo que más me marcó de la época de la universidad fue la salida del barrio. Cuando digo mi barrio son dos barrios, el barrio donde vivía y el barrio del Pilar, que era el de mis amigos, el barrio de al lado. Con la salida del barrio se desplazó el eje de mis intereses, ya todo estaba en torno a la universidad, fue como entrar a la ciudad de cierto modo. Me marcaron un poco algunos profesores, pero no muchos la verdad. Académicamente no me supuso una gran cosa la universidad, de hecho, me arrepentí varias veces a de haber escogido periodismo. Encontré mucho más estimulante estudiar el doctorado o cuando hice el máster. En periodismo no me flipaba mucho lo que estudiaba, me molaba ir a estudiar cosas de sociología y de políticas a Somosaguas.
Cuando terminé la universidad fue el abismo. Estaba muy insegura sobre mi viabilidad laboral y económica porque no me sentía cómoda en el mundo adulto del trabajo. No tenía contactos y en periodismo te decían desde primero de carrera que no había sitio para todos. A mí me costó mucho ser periodista. El abismo y la depresión post Erasmus: después de un año ahí en un pueblo medieval, rodeada de gente joven y haciendo cosas locas, volver a la casa familiar y no saber qué hacer con el mundo laboral.
Con el fin de la Universidad, Sarah va concadenando formaciones, becas y viajes.
En 2003 empecé un posgrado sobre información internacional y países del sur donde había mucha gente de América Latina. El posgrado abría el interés por muchas cosas y te empujaba a mirar más. Fue un espacio muy internacional y eso me gustaba. En ese tiempo ya empezaba a haber más gente de todas partes, la sociedad española volaba más. Me estimuló bastante esta formación y la gente que conocí allí.
Tras esto me fui a Italia otra vez, a Roma, a hacer prácticas en Notimex. Y se acabó la formación otra vez, se acabaron las prácticas y ver qué hago con el ámbito laboral.
Hice todo tipo de curros ese año. Seguí vagando. Sentía que tenía que perfeccionarme todo el tiempo, perfeccionarme más, llegar a un sitio más, hacerlo todo mejor para ser sexy para el mercado laboral.
Me fui a Oman con mi familia paterna, fueron meses loquísimos. Fui a Egipto a estudiar árabe. También fui a Palestina pero no me dejaron entrar en el país por mi apellido, porque llevaba libros en Árabe y porque al gilipollas del militar que estaba en el puesto de frontera entre Gaza y Egipto le salió de sus sionistas pelotas. Luego, en 2004 empecé un doctorado en Estudios Internacionales del Mediterráneo en la Universidad Autónoma de Madrid. Ese mismo año entré en el programa de jóvenes cooperantes y me fui a Marruecos.
2005, Marruecos. Trabaja con la cooperación española. En Rabat nuestras vidas se encuentran.
En Marruecos profundicé mi crisis laboral. Fue muy dura la experiencia de la Oficina de Cooperación, pero hice fantásticas amigas. La moraleja divertida de esto es que hago buenas amigas ahí por donde voy.
La experiencia del país fue muy interesante. La belleza en muchas cosas, se me abrió la mirada, fue una especie de punto de inflexión, de ser más adulta. Había estudiado Marruecos en el doctorado. Me gustó la complejidad de las cosas y conocer a gente muy movilizada, muy politizada. Me marcaron también los atardeceres.
En esa época de mi vida, salvo el tiempo que pasé en Italia, estuve en países árabes casi todo el tiempo. Sudan, Omán, Egipto … Me interesaba mucho el mundo árabe, de hecho, hice varias tesinas al respecto. Me atraía la complejidad. Son sociedades diversas como cualquier otra, donde hay gente con posiciones progresistas y grupos conservadores, gente con posiciones más cercanas a la justicia redistributiva y gente con posiciones más absolutistas.
Es decir, Marruecos es España, las estructuras son las mismas en todas partes. Y luego en cada lugar hay cosas particulares. Por ejemplo, algo que a mí me llamaba mucho la atención de Marruecos era la “shuma”[7], la vergüenza. Comencé a pensar en este asunto en Italia desde mi interés por los feminismos, pero en Marruecos se acabó de consolidar mi interés por el control social. Lo importante no era tanto lo moral, sino hasta qué punto eso tenía poder y lo que suponía políticamente. Porque una vez tu asumes que hay algo externo a lo que te tienes que someter, aunque sea someterte de mentira, es mucho más fácil tener un régimen autoritario que se impone.
Por otro lado, me gustaba mucho la prensa marroquí en francés, el telquel[8] y demás. Recuerdo mucho ir a desayunar con mis cafés y leer la prensa, lo disfrutaba mogollón. No sé si he vuelto a disfrutar así de la prensa.
Le dejó un sabor agridulce el sistema de cooperación internacional.
Fui consciente de las cosas que no me gustaban del mundo laboral y de las cosas que no me gustaban del mundo de la cooperación. La cooperación es un mundo “de las cosas que nos unen con otra gente” que trascienden a supuestas fronteras, no sólo físicas. Gente de otras culturas, de otras edades, de forma de pensar totalmente distinta. Una especie de vínculo humano universal. Voy viendo eso y me maravilla, pero al mismo tiempo soy muy consciente de las putas mierdas que hay. El entorno laboral me hacía sufrir, el ver cómo estaba montado el mundo de la cooperación. También me hacía sufrir mi incapacidad de enfrentarlo y que mi única respuesta ante ello fuera deprimirme, no oponerlo o contrarrestarlo.
Hay que separar la persona de la institución. La gente muy guay, pero una cosa son las personas y otra cosa son las instituciones. Las instituciones son DIOS, o sea, son las que dan forma a tus acciones. Por lo tanto, por más que tus acciones, intenciones y todo sean buenos, si tu institución, (tu DIOS) es un entramado con fines inmorales, de lucro, de intereses de la realpolitik, sucios, coloniales, es difícil trascender eso. Yo siempre veo las dos partes de la balanza: las instituciones y las personas.
Estando dentro veía discursos súper críticos contra la cooperación y yo los cuestionaba. La cooperación es un lugar de privilegio, pero si yo soy un vecino de un barrio deprimido de Tetuán y me ponen un colegio, mis hijos/as se van a beneficiar de ese colegio. Entonces la cooperación tiene aspectos negativos, pero el hecho objetivo es que mi hijo tiene un colegio. No es un todo o la nada. Pero nunca conseguí resolver esa tensión mental de entender cómo vivir fuera del dogma.
Los dogmas son cómodos para estar y creerse que “las cosas son para lo que se dice que son”. Si eres un convencido de la cooperación que crees que estás salvando al mundo, también es muy cómodo. O sea, el “MUY ANTI” y muy “PRO” es cómodo, y ver las dos cosas lleva un poco al estrabismo. Eso es un poco la cooperación: la gente, las acciones puntuales pueden mejorar la vida de las personas, pero forman parte de una estructura errada, colonial y desigual.
Termina su estancia en Marruecos y regresa una vez más a Italia, esta vez a Bolonia, durante tres meses con una beca Leonardo[9] en la organización Africa e Mediterraneo[10], que abordaba temas interculturales, colaboración artística con el Sur y tenía una fuerte línea de difusión del comic africano.
Yo estaba en huida permanente porque para mí volver a Madrid era un problema laboral. También estaba con una especie de consumismo juvenil de la experiencia, tenía que acumular viajes y experiencias. Pero sobre todo tenía vértigo a no encontrar curro, y las becas eran un trabajo en otro sitio.
Me salió una beca en una organización de Bolonia. Estuvo bien para muchas cosas, hice buenas amigas y estuve en un sitio muy bonito, iba mucho en bici y la organización era interesante, pero no la pasé muy bien. Después me iba a ir a Canadá, a Montreal, con otra beca para estudiar el doctorado. Y ahí hice una cosa de la que luego me arrepentí muchísimos años: renunciar. Había pasado un año en Marruecos, había vuelto, me había ido a Italia y una semana después me tenía que ir a Canadá ocho meses. Y un día, estando en Italia me puse a pensar en que tenía que volver a empezar a conocer a gente, otra vez el mismo rollo de nuevo, y pensé que no quería vivir eso, sentí ganas de parar.
Tras muchos años de mudanzas transnacionales, regresa a Madrid el invierno de 2006.
Una de las razones para volver a Madrid también fue que regresaba una de mis amigas de la universidad, me veía en Madrid de otra forma. Me fui a vivir a Lavapiés con mi amiga.
Estuve unos meses haciendo todo tipo de curros porque tenía que pagar el alquiler. Es lo que tiene la precariedad, que es un no parar. Al final me salió un trabajo en la organización con la que iba a ir a Palestina años antes y no me dejaron entrar. Llevaba temas de campamentos de trabajo internacionales y voluntariado; ahí estuve 2 años.
Esa época fue tranquila, tenía un buen horario, vivíamos en Lavapiés, éramos jóvenes y podíamos viajar muy barato. Todo era tirando a fácil. Llegaba justita a fin de mes, pero luego venía la nómina.
Con la crisis, se acabó el trabajo en 2009 y estuve como un año y medio en paro, viajando y haciendo cosas. Me fui a una habitación chiquita en la que pagaba muy poco. Ese año sin trabajar estuvo bien. Me puse a escribir un libro de cuentos sobre Madrid, aunque no los llegué a publicar. Hice un viaje por tierra por África con un amigo, llegamos hasta Tombuctú y volvimos, fue un privilegio; la posibilidad o el privilegio de desconectarse de todo mandato o inercia y moverse, conversar con todo tipo de personas, cuestionarse, perderse. Después me fui a Lisboa y luego a la India. Tenía muy poco dinero, un subsidio mínimo pero mucho tiempo, así que me las apañé para viajar. Sabía que me iría en unos meses a Argentina, así que todo me daba un poco igual. Me quedé sin casa de forma inesperada y estuve dos meses de casa en casa, viviendo en casa de amigos/as, en sofás. Esa sensación de ligereza…, me encantó vivir así.
En enero de 2010, con 30 años, retoma el vuelo y se muda a Buenos Aires, Argentina, con el Servicio de Voluntariado Europeo[11].
¿Por qué me voy a Argentina? Para mí no se había acabado el ciclo de irse afuera. Disfruté mucho de estos años en Lavapiés, pero nunca se fue esa sensación de “tengo que irme fuera a perfeccionarme”. Me había presentado a varias cosas, pero también quería currar de periodista. Encontré justo una agencia de comunicación feminista, Organización Civil Artemisa Comunicación[12]. Era muy fácil: periodismo feminista en Buenos Aires. Buenos Aires para los españoles de nuestra generación ha tenido una cierta mística literaria y evocadora, casi cinematográfica, que me arrastró. No sabía cuánto iba a estar, había estado estudiando cosas sobre Latinoamérica.
Estuve diez meses con el servicio de voluntariado europeo y luego estuve trabajando con la organización que salió de Artemisa, Comunicación para la Igualdad, escribiendo y como tutora y docente de una formación online. Paralelamente, conseguí otra beca de estudios para hacer una maestría en antropología que me abrió un nuevo mundo. Conocí gente muy interesante de muchos países de Latinoamérica, hicimos un grupo súper majete. Me costó mucho el tema laboral al principio, pero los años argentinos fueron bastante empoderantes, otro pasito más hacia la adultez, en parte por la forma en la que se estudia ahí, el sacar la propia voz. Me relajé en ese tiempo sobre hablar en público; allí la gente es más osada. Empecé a contar cuentos, todo era más osado. Y luego también el hecho de que coincidió con el 15 M, que a los y las españoles que estamos en esa época en Buenos Aires el 15M[13] también nos marcó, porque nos juntamos y ahí surgió Marea Granate[14].Tengo mucho cariño a esa época. Fue también la época en la que tuve a mis hijas. Una mezcla de hijas y otros planos vitales en esa época. Un poco acelerado todo.
Sarah ha pasado media vida formándose a base de becas internacionales, algo que analiza con prisma crítico desde su propia experiencia. Considera que la clase social es esencial en cómo estas experiencias son vividas e influyen sobre las personas. Yo añadiría también el factor género.
Depende mucho de dónde vinieras. Con los programas y becas internacionales, muchas veces era determinante el idioma, y el idioma tenía mucho que ver la clase. Lo que vi mucho en los espacios donde yo estuve es que quien dominaba mejor el idioma venía del colegio francés o se había ido un año a Inglaterra. Además del idioma, hay muchas cosas que no tienen que ver con algo súper objetivo y visible, sino con unas marcas implícitas que puedas diferenciar que tienen que ver con la socialización de cada cual: dónde uno/a se siente cómodo, dónde siente que pertenece. Y por mucho que hayas viajado y que tengas montón de títulos, muchas veces sigues sintiendo que no perteneces a determinado espacio porque no has sido socializado/a para creer que puedes pertenecer a esos espacios.
Mis años 20 fueron muy precarios pero con una cierta ficción de clase media. Vivía muy precariamente en los centros de las ciudades, compartiendo piso. Viajaba mucho, pero luego siempre había una pequeña brecha de “quién tiene derecho a estar aquí”, o incluso si tienes derecho a quedarte. Vale, puedes estar como becaria, puedes estar haciendo unas prácticas, pero no sé si da para más. Por lo tanto, yo creo que las becas y estos programas están bien, a mí me abrieron mogollón la mente, pero siento que la gente que se quedó en el barrio dimensionó mejor sus posibilidades en cierto modo. Cuando volví al barrio a los veintimuchos a quedar con la gente del colegio, no se habían movido tanto, pero habían currado, comprado su casa y tenían algo. Una casa, un curro fijo. Y yo era alguien que compartía piso y apenas llegaba a final de mes. Tenía mucha experiencia, digamos, pero era todo lo que tenía. Pareciese que había que elegir entre tener experiencias o tener solidez, tierra firme. La suma de experiencias te lleva a algo, pero mi sumatoria nunca ha sido muy rentable.
En 2013 en Argentina, a sus 33, inicia su maternidad. Ese año nace su primera hija. En 2015 llegará la segunda. Con la maternidad se abre una nueva historia.
A Zoe me la llevé a clase un montón de veces, la tuve cuando estaba cursando el segundo año de la maestría en antropología. De hecho, me boicoteó la entrega del trabajo de antropología económica porque nació una semana antes de terminar, y tuve que repetir. La tuve y seguí con la tesis y un par de asignaturas y, cuando ya tenía que entregar la última de todas, estaba embarazada de Nur. También coincidió con la salida de cuentas, pero ahí Nur se portó mejor, nació una semana después y me permitió entregar el trabajo final. Menos mal.
La maternidad es guay. Yo quería ser madre, lo tenía bastante claro. En Argentina, de pronto, el tema de la maternidad se activa un poco más porque allí no parece que la maternidad sea esa gran cosa, ese ideal que llega después de conseguir un montón de espacios de seguridad: casa, coche, trabajo, marido, niño. La maternidad está más integrada en la precariedad de la existencia. Como estábamos rodeados de gente con niños/as, se veía posible. Además, estaba el goce de la crianza. Di con una persona que pensaba parecido, tuvimos una historia bonita. Las relaciones amorosas tienen mucho que ver con el momento vital más que con otras cosas.
La maternidad es un reto brutal. Aun viniendo de esquemas mentales flexibles debido a la precariedad, a cambiar tanto de entorno y conocer a gente muy distinta con diferentes formas de criar, crees que vas a ser capaz de convertir el pensamiento en acción, hacer lo que piensas que tienes que hacer todo el tiempo, criar de acuerdo con tus convicciones racionales, adultas y todavía no contrastadas con la existencia pequeña. Y claro, la crianza te lleva a un montón de contradicciones.
Muchas veces no puedes aplicar lo que piensas porque no te sale, o lo aplicas y tampoco funciona, no sabes lo que funciona. Al final estás lidiando con personas que, desde que las pares, son personas completas con sus formas de razonar. Como que A no lleva a B, porque no está dentro de ti esta decisión. Fue como decir: bueno, relaja. Por un lado, tienes que asumir la frustración como parte de la vida, que A no lleva a B y que no vas a poder respetar del todo tus planes, tu manera de ver como querías que esto fuese. Pero luego te sorprenden cosas que ni te esperabas, mucho mejores de lo que pudieras sospechar.
Van pasando los años y ya no es esta primera maternidad tan animal, tan mamífera, tan de piel para bien y para mal. Porque a veces la piel… a veces un animal también es muy violento: No puedo más, no aguanto más, esto es una locura… De gata que bufa a sus crías. Pero también de amorcito sin más, amorcito sin dobleces ni tantas complicaciones como tienen los amores adultos. Y luego con los años, a mí me parece maravilloso. También porque la maternidad es una condición para tener niños/as cerca. Me parece maravilloso ver a la gente crecer y madurar. Formarse me parece un proceso flipante, un puto privilegio verlo.
Igualmente se siente mucha responsabilidad, sobre todo. Responsabilidad de chiquititas porque son la fragilidad absoluta. Y de pronto tú, que no eras ni tan fuerte ni la tienes tan clara, eres responsable de gente chiquitita, vulnerable. Y luego responsabilidad a medida que pasa el tiempo para no cagarla demasiado, para no transmitir demasiados traumas. Hacerlo como se pueda, al menos no hacerlo muy mal. Muy bien ya sabes que no se puede hacer, pero no hacerlo muy mal.
Argentina deja de ser hogar y decide regresar a España en 2016. Un nuevo valiente comienzo, esta vez en familia.
Nos volvimos cuando Nur cumplió un año. La vida en Argentina se hacía un poco insostenible. Había llegado Macri[15], la inflación estaba imposible, currábamos mucho y no llegábamos económicamente. Era hostil por el neoliberalismo, básicamente. Es un poco hostil porque es una ciudad muy grande, mucho tráfico, pero también porque para tener una sanidad medianamente decente teníamos que pagar un seguro privado.
Era difícil regresar a Madrid, pero tenía muchas ganas porque yo nunca me fui para siempre. O sea, así como otras amigas son abiertas a no volver, están abiertas a la “estabilidad expatriada”, yo estoy muy ligada a Madrid. Además, a mí lo que me fascina de Madrid es que aquí veo a muchas de las amigas que he hecho en muchos lugares. Es como si todo mi mundo de afuera estuviese en Madrid en gran medida. Siento que fui recolectando gente por la vida y de pronto estaba toda en Madrid. Entonces necesito irme. También por la crianza, porque me sentía un poco sola criando en Buenos Aires y me estaba separando del padre de mis hijas.
En Argentina fortalece su especialización en género y América latina. Ella se ve dispersa, yo le digo que si fuera un hombre no dudaría de su acumulación de conocimiento múltiple, que el machismo le hace trampas con el clásico síndrome de impostora. Sus escritos y reflexiones no podrían entenderse sin su sólida formación e intensas experiencias vitales que nutren desde sus versos hasta sus artículos.
Y a mí lo que me ha pasado siempre es como que me cuesta mucho centrarme. Empecé a estudiar cosas de mundo árabe, luego me dio por estudiar movidas de África. Luego decidí que no, que América Latina. Y al final no te especializas en nada. Que si género, luego migraciones… Total, que no me especialicé en nada bien pues mi curiosidad me llevó a muchos lugares y temas.
El feminismo creo que nos brota desde pequeñas, desde que vemos como tratan a nuestros hermanos y a nosotras, o lo que hacen los padres y madres en casa. Pero, aunque he sido feminista siempre, en Italia me enfoco mucho en el tema, quizás por el gran bofetón que me dio el machismo, mucho más visible que en España. En la tele, la concepción de la mujer, del espacio público …, es una potencia económica europea y es súper machista. Me centré un poco en eso. Luego seguí estudiando el doctorado de mundo árabe en el tema de la shuma, pero era un feminismo poco teorizado, intuitivo, con pocas lecturas.
En Argentina llegó la teorización de todo eso. En la organización en la que trabajaba entrevistaba a montón de feministas, me empapé del movimiento feminista argentino que en esa época ya era muy fuerte. No habían llegado todavía al “ni una menos”[16], pero eran los previos. Era muy interesante el panorama argentino. Lo que te aporta viajar, lo que le aporta moverte a otro lugar, es ese extrañamiento de llegar a un sitio nuevo como nuevita, limpita, más porosa y más capaz de ver cosas que si vives ahí, pues quizás no lo tienes tan presente. En Argentina empecé a leer más y empecé a entender más, a formarme. Y luego también el espacio de la organización donde trabajaba, que teníamos muchas formaciones donde participaba gente de toda América Latina y demás, me dio mucha perspectiva.
A mi vuelta a España se activó mogollón el movimiento feminista, siento que está muy integrado en toda mi biografía. También me resultó fácil identificar el machismo en el periodismo. Hay cosas sutiles y cosas muy macro. Lo que se está transformando un poco en algunos medios es el que las “secciones duras” son para hombres y las “secciones blandas y sociales” para mujeres. Pero hay muchas cosas sutiles que van quedando, por ejemplo: ahora se lleva mucho la opinión y, si te fijas, hay muchos más hombres que mujeres. Como que hay una especie de seguridad en los hombres que les viene de fábrica, de cuna, de que lo que ellos dicen tiene valor y peso; tienen derecho a que su opinión ocupe un lugar público. Por otro lado, por ejemplo, con las fuentes, es más difícil poner fuentes femeninas porque a las mujeres les cuesta más sentirse autorizadas para hablar. Y lo que vemos con las colaboraciones, suele haber más colaboradores que colaboradoras. Y te das cuenta de que los tíos se sienten legitimados para proponer reportajes de cualquier tema, lo dominen o no, o sea, que te pueden proponer una cosa de migraciones, otra de feminismos, otra de política … Y las mujeres, sin embargo, no se sienten legitimadas a hablar sobre lo que no están especializadas, tienen miedo a hacerlo mal. El miedo a hacerlo mal está muy presente en la profesión porque, al final, es un espacio masculino prestado: aunque tú estás ahí no estás del todo convencida de que sea legítimo que tú estés ahí, que pertenezcas de verdad. Es como que tienes que pedir un poco de permiso.
Regresar a Madrid suponía retomar la búsqueda de trabajo, ahora con dos niñas pequeñas.
Yo he hecho muchas cosas todo el tiempo. En mis años 20, mientras estaba yendo de un país a otro, colaboraba con una agencia de información en la que escribí bastante. Cuando surgió Diagonal[17], yo justo viajé a Sudán en esa época y les propuse un reportaje y estuve como dos años colaborando bastante asiduamente con Diagonal, incluso desde Buenos Aires. Entonces, la vuelta a Madrid se montó como una especie de recolección, fue como cosechar. Cosechar después de plantar semillas un poco a lo loco, así como sin ton ni son. Fui recolectando cosas de muchas formas. Curros que salían por amigas, por contactos, por cosillas que habían hecho antes, recolectar también en función de los estudios, pues había estado cinco años currando en la agencia de información feminista y empecé a escribir más de feminismos aquí.
Lo que me pasa a la vuelta de Argentina es que sentí que España, Madrid por lo menos, se había argentinizado un montón por la crisis. Yo me fui un poco después de que empezase la crisis, y antes de la crisis la gente no se buscaba tanto la vida, o yo no tenía esa sensación. En Argentina se vive tratando de colar los proyectos en algún sitio, se hacen muchas cosas, es la precariedad en el ámbito del neoliberalismo. Entonces, cuando llegué a Madrid eso estaba a tope aquí, la gente ya estaba en esas de buscarse la vida como podía y yo sentía que de alguna forma ya estaba entrenada, porque yo ya había pasado por ahí porque en Buenos Aires me tuve que buscar mucho la vida también, hacer curros muy diversos. Empecé a hacer currillos de todo tipo, empecé a dar charlas, fue una locura. Y como dos años y pico después de volver, empecé a trabajar en el Salto.
Septiembre 2018, Sarah empieza a trabajar en el Salto[18], un medio de información independiente fundado en 2017 que es financiado por la gente. Está en concordancia con lo que Sarah considera que debe ser el periodismo, que para ella es una herramienta.
Para mí el periodismo es usar el lenguaje (los lenguajes) para comunicar la realidad, una visión de la realidad. ¿Por qué yo elegí el periodismo? ¿Qué es lo que me mueve a mí para hacer periodismo? A mí me gustó siempre mirar afuera, procesar y contarlo. Observar la realidad, darle un orden en mi cabeza y volver a compartirlo hacia fuera, que al final es un poco lo que es el periodismo. Esa dinámica que yo siento como algo orgánico.
Ahora estoy saturadísima, me está costando esta época de tanta información. Pero cuando consigo focalizar y no dejarme saturar por el exceso, observo mucho porque soy muy curiosa. Me gusta mucho intentar entender las cosas y también me gusta mucho la pedagogía, explicar las cosas, buscar las voces que expliquen. Para mí ese proceso es muy bonito, es muy humano y políticamente muy potente. Por eso para mí el periodismo es importante.
No hubiese trabajado como periodista en cualquier sitio. Invierto mucho tiempo en escribir un artículo. ¿Cómo invertir ese tiempo en algo que sea una mierda, algo que me problematice ideológicamente o en lo que no pueda ser libre? No lo haría. Para mí el periodismo es una herramienta, no es un fin. Si no trabajase en un medio como el Salto, preferiría hacer otra cosa, trabajar en una asociación, o de profe, o lo que sea. El periodismo es simplemente una herramienta.
¿Cuál es el reto del periodismo? Mira, yo creo que en este momento en particular todo ha cambiado. Como que nos cuesta soltar formas de ver el mundo (o a mí me cuesta porque soy una señora del siglo XX). Y el mundo ha cambiado mucho y hay que pensar otras formas de abordarlo. Y creo que ahora el trabajo del periodismo es ser una especie de Marie Kondo[19] de la información. Desbrozar lo importante de lo superficial, desbrozar lo estructural de lo efímero, y lo que tiene un potencial transformador de lo que sólo tiene posibilidad de deprimirte, de bajonearte. Es hacer esa especie de trabajo de poda de toda la información, a veces repugnante, para hacerla más comprensible. Y una vez que es comprensible es más transformable: porque si no entiendes una mierda de lo que está pasando, porque si todo es una especie de cacofonía informativa donde se mezclan cosas importantes con cosas que no son importantes…Pues entonces, la gente es víctima de la información. Si no tienes información comprensible y contrastada, es mejor que no te informes, de verdad. Es más potente no informarte y hacer cositas en tu ámbito cercano (no sé, métete en un grupo de consumo), en tu cotidianidad, que vivir como un consumidor agónico de información masiva.
El periodismo y sus militancias confluyen.
Para mí la existencia es muy en política. Creo que todo mundo en su profesión integra a sus militancias de alguna forma, aunque sea en la forma en la que te organizas con la gente. Yo me siento muy afortunada, por ejemplo, de estar en un medio que lleva el compromiso político hasta el final. La forma de organización, la forma de tomar decisiones, cómo nos repartimos el dinero… Cooperativa.
No podría hacer periodismo de otra forma. Si tuviese que ser redactora en un periódico que me mandase a cubrir sucesos, o me mandase a cubrir la política de un determinado modo … para eso hay profesiones mucho más dignas. Es decir, si pasas por una profesión complicada como el periodismo, que sea para hacer cosas en las que crees. ¿Por qué mis militancias y el periodismo caminan juntas? Porque al final los temas que me interesan no son caprichitos míos, son los temas centrales de la humanidad: la desigualdad, la migración, las fronteras, los feminismos, … es el abc de la existencia en común. Entonces, si no abordas eso en el periodismo, ¿de qué vas a hablar? ¿de fútbol? Yo por mí hablaría de muchas más cosas, pero no me da la vida.
Periodista, pero también escritora de narrativa y poesía. Es difícil separarlas, pues las letras brotan de los mismos lugares.
Pues a ver, no quiero que suene como falsa modestia, pero creo que no soy mala periodista, en especial porque tengo la edad para serlo. Pero a veces pienso que no soy una buena periodista porque soy lenta y elijo mucho el foco, y mi foco que no responde, digamos, a los cánones periodísticos objetivos que estudiamos en la carrera. Los tiempos de escritura es lo que más me cuesta del periodismo.
Lo que hay de escritora en mi periodismo es la necesidad de cerrar una historia; contar una historia con lo que estoy escribiendo, darle una narrativa. Y dejo mucha escucha, doy mucho espacio para los personajes, que son las fuentes.
Y también hay mucho de periodista en la escritora. En la novela que he escrito recientemente, mi mamá me dijo que la primera parte es como una especie de reportaje. A mí lo que me gusta es diferenciar entre mundos y, a medida que escribía la novela, me daba cuenta de que la situación de los personajes, las inquietudes, son las de mi trabajo como periodista. Estaban hablando del mismo modo que le meto narrativa a los reportajes, como que estaba novelando la realidad, de alguna forma. La realidad concreta, que es esta realidad que yo abordo como periodista. Sí, la periodista y la escritora están mezcladas y me cuesta separarlas.
La novela, Café Abismo (2024, Editorial Oveja Negra), la empecé a escribir en 2020. Y claro, era como que en el 2020, a lo largo de la primavera de ese año, pasaba una cosa muy distópica, la pandemia por la covid 19. Así que la realidad me superó. La novela parte de los sentires de esa época prepandémica. Me cuesta mucho explicarla: es sobre cómo viven cotidianamente una serie de personajes un momento, un punto de inflexión histórico. Ese grupo de personajes es gente que, después de varios años de enfrentar la precariedad, tienen que volver a casa de la familia. Es gente que ve su puesto de trabajo en peligro. Son chavales que cambian de instituto. Es gente que se enfrenta a racismo. Las protagonistas son una saga de mujeres. La novela retrata esa especie de in crescendo en el que mientras tú lidias con tus precariedades, y lidias con tus cosas, y lidias con tu existencia, de fondo todo está cambiando y vas viendo como ráfagas de lo que está pasando, pero no acabas de cerrar la pintura entera. Hasta que de pronto ¡PLAF!, pasa algo, y luego vuelven los 2000. Y en el 2000 cuento la vida de esta misma gente, más joven, en un momento muy diferente al de 2020, no, cuando los proyectos de vida eran individuales y no había como esta sensación de abismo todo el tiempo; los dramas eran más como de andar por casa, más íntimos, más de serie de la tele de sobremesa. Y después saltan a 2040. Y en 2040 es como una parte sobre la memoria histórica de lo que pasó en los años 20. Vuelven a las luchas de poder y los ciclos históricos que alzan y hunden revoluciones.
Yo ya escribí mucho de adolescente. Poesía, escribí muchos cuentos, gané algún concurso. Hay muchas cosas que no se han publicado, algunas sí por ganar algún premio, pero casi todo lo que he escrito es inédito. Mis años 30 coincidieron con la época de las redes sociales, todo se hizo más rápido y dejé de escribir cuentos. Escribí un guion para una peli, escribí cuentos muy cortitos para contar, que era como muy de la época. He empezado varias novelas, tengo el cajón lleno de papeles, como cualquier escritor/a.
Sarah ha construido un estilo muy propio dentro del periodismo; lo tiene también como escritora. Narra cerca, dulce, íntimo, con las personas como centro. Pero sin dejar de presentar la crudeza de la realidad. Para mí, sus artículos hacen continuo honor a esa frase base del feminismo: Lo personal es político. A Sarah ser buena persona es lo que más le enorgullece.
Siento orgullo de que creo que soy buena gente. Es un poco triste, pero es que yo me problematizo mucho y me cuesta legitimarme. Siento que vivo un espacio de conquista porque escribo sobre lo que quiero escribir. Tengo autonomía, tengo reconocimiento, a veces hasta cierto impacto. Y no me tengo que tragar sapos para currar: mi mayor orgullo es no tener que tragar sapos en la vida. Hace mucho que no me trago ningún sapo.
La amistad es uno de sus espacios favoritos, una de las balsas desde la que ha conocido mundo, ha generado emociones y sentido crítico.
Yo soy súper fan de la amistad. Hay gente que se acuerda de cómo conoció a sus amores, yo me acuerdo cómo conocí a mis amigas.
Sarah declama la realidad y escribe desde lo que su piel, de poros abiertos, recibe. Sonríe mucho y utiliza la ironía para presentar la realidad más cruda. Resiste a la rapidez y propaganda que dominan el periodismo, poniendo sus valores como escudo. Es una RESISTENTE, que pone la palabra como medio para vivir en un mundo más justo.
*Este artículo puede ser reproducido total o parcialmente citando a la autora.
[1] Bill Cosby (Filadelfia, 1937), es un comediante, actor, músico y escritor de stand-up estadounidense, muy popular en los 80. En España, sus series fueron las primeras en las que aparecían personas negras, afroamericanas, en los medios de comunicación.
[2] En los años 80 (viene de los 70 y se extiendo a los 90), en España hubo un gran problema de adicción a la heroína.
[3]Yaafar al-Numeiry (Jartum 1960-2009). Militar y político sudanés, que ocupó la presidencia del gobierno de Sudán de 1969 a 1985, tras dar un golpe de estado y derrocar al presidente Ismail al-Azhari.
[4] Opus Dei es una jurisdicción mundial de la Iglesia católica. Fue fundada el 2 de octubre de 1928 por Josemaría Escrivá de Balaguer. Su ideología es muy conservadora y clasista.
[5] Prueba que realizan los estudiantes para acceder a la universidad.
[6] El Erasmus es un programa europeo que facilita el estudio en otro país.
[7] La “shuma” es lo prohibido por la cultura, que no siempre coincide con las prohibiciones propias de la religión musulmana. Se traduce como vergüenza, y ocupa un lugar muy importante en el control social, especialmente de las mujeres.
[8] Medio de comunicación marroquí fundado en 2001, que en esos años estaba muy de actualidad por abordar temas hasta el momento tabú en los medios de comunicación . https://telquel.ma/
[9] Las Becas Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales se dirigen a impulsar el desarrollo de proyectos personales que aborden de forma innovadora retos tanto de la investigación científica y humanística como de la creación cultural. https://www.redleonardo.es/
[10]https://www.africaemediterraneo.it/it/la-nostra-storia/
[11] SVE (Servicio Voluntario Europeo) es un programa de voluntariado internacional financiado por la Comisión Europea dirigido a jóvenes residentes en Europa. https://serviciovoluntarioeuropeo.org/
[12]https://comunicarigualdad.com.ar/about/
[13] El movimiento del 15M, conocido también por el de los indignados, fue un movimiento ciudadano que surge a partir de una manifestación el 15 de mayo de 2011, con gran trascendencia en la política y vida social española.
[14] Marea Granate es un colectivo transnacional, apartidista y feminista formado por emigrantes del Estado español y simpatizantes, cuyo objetivo es luchar contra las causas y quienes han provocado la crisis económica y social que nos obliga a emigrar. https://mareagranate.org/
[15] Mauricio Macri (Argentina, 1959) es un empresario y político argentino ocupó la presidencia de argentina de 2015 a 2019 , por primera vez desde un partido político no tradicional: el Frente Compromiso para el Cambio.
[16] “Ni una menos” es la consigna que dio nombre a un movimiento feminista surgido en 2015 en Argentina en 2015, que se expandiría a gran escala hacia varios latinoamericanos y otras regiones del mundo. En su centro está la lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas y el feminicidio.
[17] Diagonal fue un periódico quincenal independiente que se publicó entre 2005 y 2016. Su ideología era anticapitalista, de izquierda, y se mantenía a base de suscripciones.
[18]https://www.elsaltodiario.com/autor/sarah-babiker
[19] Marie Kondo (Japón, 1984) es consultora de organización, influencer y escritora, que ha alcanzado una enorme fama por generar un método para ordenar.