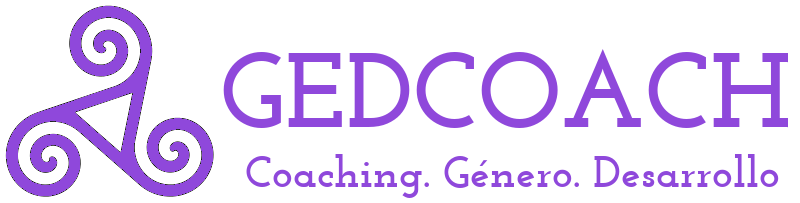María Jesús Ramírez. La religión como servicio

En 2020, la pandemia hizo que el ya muy cohesionado grupo de cooperantes de la cooperación española en Honduras nos vinculásemos todavía más. Yo acababa de llegar al país y me ocupada de dinamizar el Espacio de Coordinación de Actores de la Cooperación Española. El miedo y las dificultades pueden alejar, pero también aproximarnos. Nosotros/as optamos por acercarnos y activamos una serie de herramientas y dinámica de comunicación que nos ayudase en nuestro trabajo, así como en nuestro bienestar y seguridad. Una de las cooperantes me pidió que agregase a María Jesús al grupo de whatsapp por el que estábamos en constante comunicación. Así conocí a esta religiosa implicada de lleno en la acción social de Santa Rosa de Copán. Con la alegría y fuerza que la caracteriza, me contó su historia que pasa por su comprensión de la solidaridad y la fe.
María Jesús nació en San Sebastián, España, un 24 de diciembre de 1950. Cuenta su vida con un hablado que tiene casi todo de hondureño, con una pincelada de vasco. Termina cada frase con el “¿verdad?” típico en Centroamérica, y sus palabras son amalgama de dos tierras.
Relata una vida de resistencia al machismo e injusticias propios del franquismo en el que nace. Se considera feminista, aunque reconoce que la religión no es el espacio más afín a los derechos de las mujeres. Vive la religión con convicción desde una comprensión poco habitual.
Iniciamos la conversación y me aclara de antemano que me habla como mujer.
Antes que nada, soy mujer, lo demás es por añadido. Soy monja por opción, pero soy mujer.
No soy una monja de casa, de estar en el convento cerradita rezando. Todas esas cosas se me pasan, se me olvidan, soy un desorden en ese nivel. Soy una monja de la calle. Ahora salgo menos que antes, porque tengo más dificultad para andar.
Nació en plena dictadura franquista en una familia modesta del País Vasco. Su rebeldía pudo expandirse gracias al apoyo de su familia.
Soy del siglo XX. Era la pequeña de dos hermanos, a mí ya no me esperaban. Me llevo con mis hermanos diez y doce años. Fui la mimada, lógicamente. Mimada pero bien enseñada. Yo me aproveché de ser la pequeña para hacer lo que me diera la gana. Toda la vida he intentado hacer lo que me ha dado la gana.
Mis padres nacieron en Tolosa (Guipúzcoa). Mi padre era encuadernador y trabajaba en una empresa de San Sebastián, ganaba muy poco. Mi madre era portera de una casa de Tolosa. Soy hija de portera, con mucho orgullo. Lo digo con mucho orgullo, soy hija de hija de obreros.
Somos de imprenta. Mis hermanos estudiaron lo básico y se pusieron en el oficio de mi padre. Mi padre en la imprenta encuadernaba y mi hermano el pequeño era maquinista en la misma empresa. Y el otro hermano era tipógrafo y trabajaba en otro sitio. Antes la cuestión de imprenta se hacía letra por letra, ¿verdad? Ahora ya no existe eso, pero antes todo el texto que querías tenías que escribirlo letra por letra para luego imprimir.
Mis hermanos empezaron a poner su pequeño taller de imprenta y encuadernación con mi padre. Ahí nos tocaba trabajar a todos. Después del colegio a mí también me tocaba ir, también a mi madre. Cuando se empezaron a casar mis hermanos, también las mujeres venían a trabajar al negocio y el taller fue haciéndose grande.
El padre de María Jesús y sus hermanos pasaron un buen tiempo doblando turno entre su taller y sus empleos. Fueron dejando paulatinamente sus trabajos y dedicándose sólo al taller familiar.
Yo fui la única que pude estudiar, pero fui bastante haragana. Hice bachiller hasta 6º, no había manera de sacar la reválida. Estuve un año haciendo el vago y mi padre ya me dijo “mira hija, eres la única que has tenido oportunidad, si quieres estudiar hacemos el esfuerzo por ti, pero estar sin hacer nada no, o estudias o trabajas”. Entonces yo tomé la decisión de trabajar y me quedé con ellos trabajando. Nunca me gustó estudiar.
El negocio familiar se iba afianzando. María Jesús comienza a trabajar a los 17 años.
Todos trabajábamos en el taller y cogieron un local un poco más grande en Amara, un barrio de San Sebastián. Abrieron una librería con venta de material de oficina para que yo pudiera estar con la tienda. Era el año 1967 y de la portería también salimos.
Mi madre me ayudaba a mí en la tienda y dejó la portería, pero siempre siguió con una señora de dinero de las que vivían allí, que le quería mucho a mi madre y se la llevaba todos los días para hacerle la comida. Siempre trabajó fuera de casa, yo le preguntaba qué necesidad tenía de estar allí; “para tus cosas y para mis cosas”, me respondía.
Yo siempre reclamaba mi salario que nunca me pagaban. Entonces cuando trabajabas en casa nadie te pagaba. Cuando se casaron mis hermanos lo recibieron y yo les dije que si para recibir un salario me tenía que casar, iban apañados porque yo no pensaba casarme. Eso lo tenía clarísimo. Pero bueno, esas eran las peleas siempre que tenía yo con mis hermanos.
Muy activa, hacía cosas poco comunes en su época para las mujeres. Aunque el País Vasco tenía algunos rasgos diferentes al resto de España, la doctrina del franquismo sobre el rol de las mujeres era tradicionalista, patriarcal y fuertemente influenciado por la iglesia católica. La Sección Femenina de la Falange (partido único del franquismo de ideología fascista) se encargaba de promover un modelo de mujer subordinada al hombre, que debía permanecer en el hogar, con un rol único como madre y esposa. Se esperaba que las mujeres fueran dóciles y subordinadas a los hombres de la familia, algo lejano a la personalidad y expectativas vitales de María Jesús.
Me encantó toda la vida manejar[1], andaba en moto desde los 12 años. Todo lo que mis hermanos hacían yo lo hacía. Me gustaba manejar el carro, sabía manejarlo perfectamente, y a los 18 años saqué a licencia, el permiso, a la primera. En casa teníamos un carro[2] para el trabajo, yo repartía resmas de papel y todo lo que hacía falta.
Andaba en grupos con los scouts, éramos la rama femenina. Desde los 13 años, con la mochila al hombro y fines de semana de campamento. Yo era muy libre, siempre he hecho lo que me dado la gana.
El movimiento scout (escultismo en español), es un movimiento juvenil global fundado en Inglaterra por Robert Baden-Powell en 1907. En España llegó en 1912, con su rama femenina en 1929. Durante el Franquismo se prohibió y resurge entre los años 50 y 60 de forma clandestina, fundamentalmente a través de asociaciones católicas. En el País Vasco el movimiento scout está influido por la identidad cultural vasca y el compromiso social.
Mi madre quería llevarme a un colegio de monjas y yo nunca quise. Todas mis amigas estudiaban en la Compañía de María. Pero a los 19 años quise meterme ahí para para recibir la formación de religiosa, o sea, para ser monja. Lo dije en mi casa; creía que se morían mi padre y mi madre, pero no dijeron nada.
Mi padre no era religioso, era republicano. Durante el franquismo su familia estaba en el otro lado. Mi madre trabajaba hasta los domingos, no tenía tiempo para ir a misa y esas cosas. Yo he sido autodidacta en ese sentido, porque mis hermanos tampoco eran religiosos. Se casaron por la iglesia porque todo el mundo se casa por la Iglesia, ¿verdad? Uno incluso perteneció al Partido Comunista, el otro sí era más beatillo, perteneció al Partido Nacionalista y se educó en un movimiento diocesano de jóvenes.
Yo no milité nunca en partido político, pero siempre andaba al lado del EMK (Movimiento Comunista de Euskadi) porque todas mis amigas eran de ese grupo. No era simpatizante de partidos políticos, pero siempre andaba alrededor.
Era 1969 cuando muestra a su familia el interés por ser monja.
Al final tomé la decisión de que, si me quería ir monja para servir a los demás, primero tenía que servir en mi casa a mis padres. No dije más sobre el tema.
Seguimos trabajando, seguimos la vida. Yo era de mochila y al monte, pero en ese tiempo sí me dio por andar con otra gente, con amigas, salir por la noche. Si venía tarde sabía que mi madre me estaba esperando, porque la miraba por la ventana y eso me daba un coraje terrible.
Siguió la vida igual, trabajando, hasta que en el año 74 me cambió bastante todo, tenía 24 años. Yendo con las guías un sábado a Zizurkil como responsable del grupo de pioneras, me atropelló un carro. Era el 1 de noviembre, me llevaron en la Cruz Roja, tuve fractura de tibia, peroné, fémur derecho y una conmoción cerebral. Estuve 84 días ingresada, me operaron nueve veces, pero bueno, salí.
Estaba en el hospital cuando murió Franco. Estaba en una habitación de cuatro personas, la que estaba en la cama de mi derecha era la mujer de un guardia civil que pasaba todo el día rezando el rosario por la salud de Franco y todos los amigos que venían a mí con jamón y con botellas de sidra celebrando. Y el hijo de ella se unía con nosotras, era maestro.
El accidente fue un quiebre en su vida, aunque ella continuo con sus actividades.
Cuando volví a casa mi madre no era la misma, tenía unos 65 años. Un día vi una ropa de ella que tenía manchas de sangre y le pregunté qué pasaba; me dijo que tenía pérdidas desde mi accidente. Yo le hice ir al médico, la acompañé. Detectaron un problema de urología, un tumor, se lo quitaron y la biopsia salió maligno, había que quitar la vejiga. Ella salió bien, estuvo recibiendo quimioterapia. 25 años tenía yo, fue en el 76.
Yo me movía con muletas, estuve bastante tiempo en rehabilitación y fisio.
Me compré una moto grande con mi hermano, una de 250, porque ya había sacado el carné de moto; me encantaba la moto.
A pesar de su lesión, regresa a los campamentos y se rompe el clavo de la pierna.
Esa misma noche mi padre tuvo su primer infarto, estuvo como una semana ingresado. Es que mi padre era calladísimo, todo lo sentía él solo, no expresaba nunca nada. Él era de ir a tomar los chiquitos por el barrio, ¿verdad?, eso no se podía perder. Tuvo que cambiar tras el primer infarto, así que los domingos con un amigo se iban a cualquier monte en el llano; tomaban un caldo y hablaban.
26 de diciembre, domingo, era 1976. Vino mi cuñada a estar con mi madre porque yo quería ir a una manifestación y mi padre salió con unos amigos. Tuve encerrona, me tuve que quedar en la parte vieja porque la policía nos cercó. En la parte vieja me encuentro con un amigo de mi hermano que me estaba buscando, me dijo que me fuera a casa. Salí como pude, agarré el carro y me fui a casa. Mi padre ya se había muerto de infarto.
Mi madre no levantó cabeza.
Yo tenía que operarme de mi lesión y mi madre estaba en la residencia sanitaria. Mi madre no se creía que no estaba bien, pensaba que me habían cortado la pierna. Estuve casi dos meses porque no se me cicatrizada.
Un día vino mi hermano y pedí permiso para ir a visitar a mi madre. Entré sin muletas, apoyada de mi hermano. Y mi madre me vio entera, me vio bien y a los pocos días se murió.
Yo siempre pensé que, si se moría mi madre primero, mi padre se iría al día siguiente. Nunca pensé que mi madre se iba a morir tan rápido si faltaba mi padre, siempre consideré que era una mujer mucho más fuerte. Pero claro, la enfermedad.
Todavía pasa un tiempo en el hospital por su lesión. La muerte de su madre, que era su aliada en cuestiones del negocio, cambia todo su panorama vital.
Estuve en el hospital prácticamente sola con mis amigas. Gracias a Dios que tengo amigas, las conservo todavía. Amigas desde que teníamos 13 años. Venían a pasar conmigo la noche, cuando dejaban de trabajar. Ya salí y no quise vivir nunca con mis hermanos. Fui a vivir donde vivíamos en la portería con unos señores que me querían mucho.
Mis hermanos hicieron cambios en el negocio cuando yo estaba enferma. Decidieron comprar otro local y cambiar la imprenta de lugar, seguí yo con la tienda. Yo siempre era la opositora de todo cambio en el trabajo y mi madre me apoyaba. Era un tiempo complicado en Euskadi y yo siempre estaba a favor de los obreros y en contra de mis hermanos.
Regresé al trabajo, pero mi cuñada se puso enferma y estuvo como nueve meses ingresada. Yo me hice cargo de los sobrinos. Entonces yo era madre de familia, pues también había que hacer la comida, había que trabajar y seguir los estudios de los niños, ir a buscarlos, traerlos, todo.
Los hermanos nos separamos, no quería rollos laborales, así que les dije que a mí me dejaran la tienda en la que yo había empezado, que para mí era suficiente. Mi hermano, el mayor, dijo que él se quedaba conmigo; el otro se quedó con el taller y la otra tienda.
Pararon los sobresaltos en su vida, pero sentía que le faltaba algo. Unas amigas le animan para quevaya a estudiar a la universidad.
A mí me gustaba psicología. Acaban de abrir la universidad en el País Vasco; ellas también iban y me animé, teníamos que ir a examinarnos de las pruebas de madurez a Bilbao. Éramos más de setecientos para unas cien plazas. Todos mis amigos, que eran muy politiqueros, salieron muy satisfechos con el examen, cayó la Unión Europea. Yo apruebo y ellos suspenden. ¡Ay, Dios! Ni modo, me toca estudiar.
Cuando me fui a matricular, en un cruce venía uno que no hizo el stop y me pegó a mí; la rodilla que tenía mala se me empezó a hinchar y dije “no tengo que estudiar”, así que me fui al cuarto socorro y no estudié.
Renuncia a estudiar en la universidad, pero sigue faltándole algo. El matrimonio no es una alternativa para ella.
Mi hermano mayor, me decía “tú no te casarás nunca porque ves los hermanos que tienes, como se comportan, semejantes haraganes los dos en la casa”. A mí casarme, el modelo de familia, para nada. Mi madre lo que hacía era trabajar, trabajar, trabajar. Mi padre no hacía nada en casa, le tenían que servir. Ahí veía a mis primos también, yo no, qué va, ni loca.
Tuve novio, pero lo mandé a la mierda. Cuando pasó lo de mis padres conocí a un catalán, como en el 80. Tenía 29 años. Me lo pasaba muy bien. Trabajaba con su familia, no me parecía muy trabajador. ¿Yo me voy a quedar con este? Un día que fui a Barcelona a ver a sus padres, cuando llegamos al portal le dije “toma, agarra tu maleta, deja la mía y hasta aquí nos hemos visto”. De Barcelona por la noche me vine hasta San Sebastián sola, lo dejé y ya no volví a saber más de él. Yo quería otra cosa.
Un voluntariado en un centro para personas con lepra hará que su vida cambie.
Me encontré a una amiga bastante mayor que yo y me dijo que en Semana Santa ella se iba de voluntaria a Fontilles, en Alicante, a un sanatorio de enfermos de lepra.[3] Ella ya había estado antes durante once años de voluntaria y regresó a su casa a cuidar a sus padres cuando eran mayores. Le dije que con tan poco tiempo no podría organizarme en el trabajo. Ella habló con alguna gente fui más adelante. Me encantó. Aquello cambió todo.
La Fundación Fontilles es una institución dedicada a la lucha contra la lepra y otras enfermedades ligadas a la pobreza. Fue fundada en 1902 por el jesuita Carlos Ferrís y el médico Joaquín Ballester. La Fundación estuvo dirigida por los jesuitas desde su fundación en 1902 hasta 1978, cuando pasaron la gestión a un patronato independiente. Los jesuitas jugaron un papel clave en la administración, asistencia religiosa y expansión de la labor sanitaria. Actualmente, Fontilles sigue activa en la lucha contra la lepra y otras enfermedades.
Era una fundación que llevaban los jesuitas y trabajaban las hermanas Franciscanas de la Inmaculada. Había un grupo de personas voluntarias fuerte, bastantes ya mayores. Había más de cien enfermos/as de lepra.
Me pusieron en el pabellón de hombres, la mayor parte eran gitanos. Tenía que limpiar los baños, muy sucios, con escupitajos. Yo no estaba acostumbrada a eso, me dije “tienes que aguantar”. Me puse una meta de una semana; al quinto día ya le había dado la vuelta a todo. Mi hermano me fue a ver; me sentía tan feliz que me dijo “yo porque estoy casado, si no aquí me vendría”.
Me quedé dos meses y regresé al trabajo, pero me organicé con mi hermano para ir allí voluntaria cada dos meses durante una semana. Las cuentas del negocio y todo eso estaban a mi nombre, pero no iba a estar siempre detrás de mi hermano, tenía derecho a hacer mi vida. Y así estuve dos años de voluntaria, 1981- 82. Estuve los dos meses primeros con los hombres y después me pasaron al pabellón mujeres. Hacía las guardias por la noche. Me encantaba estar con toda la gitanería, me encantó ese mundo. No tuve ya ningún problema con el trabajo. Nada.
Conocí a las hermanas y pedí entrar en la orden. Mientras esperaba respuesta, ayudaba a una hermana que se iba a ir tres meses de clausura. Me dejaban a mí responsable de hacer las curas. Yo no era enfermera, pero curaba, aprendí. Y bien, ya me quedé como aspirante a franciscana. Cuando ella regresó, para pasar a postulante fui a Valencia, de donde es la Congregación, a un pueblito que se llama Moncada. Hice la entrada como postulante y me mandaron otra vez a Fontilles un par de meses y me tuve que volver a Moncada al noviciado.
Tenía ya treinta y tantos años, con una vida independiente y aquellas monjitas eran tan, tan cuadraditas…
En el noviciado no comparte algunas costumbres y decide dejarlo.
Una semana duré en el noviciado (risas). ¿Estaré tomando una decisión acertada o estoy moviéndome por lo emocional no más? Después de estar de monja me volví de voluntaria a Fontilles, fue un shock.
La vida en Fontilles le atraía mucho.
Desde Fontilles veías Denia, veías el mar. Estaba el pabellón de hombres, el pabellón de mujeres, un edificio de rehabilitación, un laboratorio, el quirófano para visita médica, teatro…. Estaba la casa de las hermanas, la casa de las voluntarias, la casa de los doctores y la casa de los trabajadores.
Era un pueblo. Las hermanas franciscanas llevaban todo el trabajo, en la dirección siempre era un jesuita. Aquello era una familia.
Estaba amuralladlo pues era una de las condiciones que pusieron las municipalidades de alrededor cuando donaron los terrenos, aunque hay un pedazo que nunca se terminó y por ahí se escapaban las personas internas.
Un año estuve así. Iba todos los meses a hacer el retiro al noviciado y volví a pedir el ingreso, y hasta hoy.
Entra nuevamente en el noviciado y, al terminar los primeros votos, le dicen que tiene que estudiar. María Jesús no quería estudiar, pero no le queda de otra y decide hacer enfermería. Hacía años que terminara el bachiller y tenía que hacer las pruebas de acceso.
Me he metido a monja para trabajar, para servir. Como no podía decir que no dije, lo intento y apruebo para entrar en enfermería, en la diocesana. Puse la condición de que si no aprobaba lo dejaba. Hice primero y matrícula de honor. (risas)
Me contrataron en la clínica donde hacía las prácticas; los tres años estudié y trabajé.
Cuando ya me gradué de enfermería, la Provincial me dijo “Yo sé que tú siempre has querido ir a la India, te voy a cumplir tus deseos, pero ahora te pido dos años en Fontilles y va a venir otra hermana de la India”.
Fontilles me cambió la vida; la experiencia con esas personas enfermas, con unas vidas tan desastres, abandonadas por las familias. A mí aquello me convirtió, me dio la vuelta de todo.
Era feliz curándoles las heridas. Lo bueno es que no tenían sensibilidad; les cortaba dedos sin anestesia, hacía injertos. El director me enseñó a hacer los injertos, eran injertos de tres y cuatro horas. A mí me encantaba. Disfruté con la gente.
A San Sebastián me llevaba enfermos cada vez que venía todos los años de vacaciones. Con los andaluces disfruté, con todos los gitanos. Allí hacíamos carreras, el administrador me dejaba la motocicleta, el director tenía otra motocicleta y los enfermos tenían un montón de motocicletas. Entonces íbamos de Fontillas a Denia a ver quién llegaba primero y el que llegaba el último pagaba la comida; lo pagaba el director siempre.
Pues bien, dos años me quedé en Fontilles y después me mandaron a la India, de 1992 al 94.
María Jesús sale por fin de España, como deseaba desde hacía tiempo. Tiene 43 años.
En la India yo era la enfermera porque cuando llegué ninguna nativa había terminado la carrera. Era un hospital de lepra de las hermanas franciscanas. El hospital era de un cura italiano, pero es nuestro ahorita porque cuando murió lo dejó a la Fundación.
Seguí con la enfermería, con las curas y la farmacia. Al quirófano no quise entrar, porque el inglés no lo manejaba bien. Pero sí curé brutal. Yo nunca había visto un gusano al destapar una herida, la primera vez creí que me daba algo.
El idioma a mí me mataba, y tener que llevar una detrás de mí siempre, no me iba, a mí me gustaba estar independiente. A pesar del idioma, me escapaba sola a visitar a unos y a otros. Hablaba en español, en télegu y en inglés lo poco que sabía, y allí nos entendíamos. Lo disfruté mucho, adelgacé un montón.
A mí no me gustó la monja de la India, eran unas señoras, una clase privilegiada. Eso no me gustaba. El hábito es para servir, no para que te sirvan.
La vida con la gente sí me gusto. Aquello era pobreza total. Me marcó la pobreza, tanta necesidad. Con tan poco, eran felices. Allí comer era sentarte en el suelo, con fuego. Había más de dos cientos enfermos y enfermas, casi todos con lepra, aunque había una sección que era de tuberculosos. Yo disfruté.
Regresa a España en el 1994 y trabaja en dos residencias de hermanas mayores durante unos años, aunque tiene claro que quiere irse a América Latina.
Estuve muy bien, pero ya tenía ganas de estar con gente joven. Pedí irme a Venezuela y me dijeron que sí, pero había que preparar toda la documentación. Era cuando ganó las elecciones Hugo Chávez, en 1998.
Mientras prepara la documentación para viajar a Venezuela, en una reunión de Superioras le dicen que Cáritas estaba buscando voluntarias para ir durante tres meses a Centroamérica, a apoyar a la población tras el paso de un huracán.
El huracán Mitch, uno de los más devastadores del siglo XX, azotó Centroamérica a finales de octubre de 1998, causando inundaciones y deslizamientos de tierra catastróficos. Principalmente afectó a Honduras y Nicaragua, dejando más de 11,000 personas muertas y miles desaparecidas. La tormenta destruyó infraestructura, arrasó cultivos y dejó a millones de personas sin hogar, provocando una grave crisis humanitaria. Su impacto llevó a una gran movilización de ayuda internacional y a la adopción de medidas para mejorar la gestión de desastres en la región.
Dije que sí; lo mismo podía ser Honduras, Guatemala, como Nicaragua. En febrero del 99 es cuando nos vinimos, para mí Honduras era desconocido del todo, no sabía ni dónde estaba.
Cuando llegamos a Tegucigalpa, ahí estaba Pablo, de Cáritas España, que distribuía a las personas que veníamos. Una catalana y yo nos fuimos con el padre de Daniel para Santa Rosa de Copán. Allí fue los primeros frijoles que yo comí.
Éramos 20 monjas de diferentes congregaciones; de la mía yo fui sola. La catalana con la que me tocó había estado en Uganda cuando los tutsis y los hutus. En esa problemática sufrió mucho, ella me contó, estuvimos juntas los tres meses.
Yo pensé que venía a trabajar de enfermera, pero fuimos a construir viviendas. Yo nunca había visto un adobe. Nos mandaron a una comunidad en el municipio Florida, cerca con la frontera de Guatemala, la aldea de San José prácticamente desapareció con el huracán y fuimos a construir las casas para esa gente que había perdido todo. Íbamos lunes y volvíamos el viernes a Santa Rosa de Copán.
Honduras era un país pobre y su situación se agravó con el Mitch.
Fue un cambio radical en mi vida, yo nunca había vivido sin luz. Vivíamos en una casa veintitantos. Yo dormía con la monja en el suelo, que no sabías si lo que tocabas era una araña o era una rata. La casa era de tierra.
La comida por aquel entonces me costaba. Ellos descubrieron que me gustaban las papas y siempre tenía un par de papitas fritas allí. La tortilla con sal me encantaba. Pero agua no bebía. El agua la hervían, pero había tanto niño, las cacerolas con el agua hervida en el suelo, de tierra sin las tapas…. Yo me compraba una coca- cola caliente, porque no había electricidad, y era lo que bebía.
Tampoco iba al baño, me las arreglaba en la noche para esconderme por algún sitio. Una vez fui a ducharme al baño, allí encogida, y miro para donde estaban los listones de madera y había un escorpión. Salí. Ya no entré más al baño, ni a una cosa ni a otra. No entré más.
Me levantaba a las cuatro de la mañana porque para las 04:30 ya venían todos los hombres para subir al proyecto. Es que esta gente no duerme, decía yo. Era la curiosidad por las monjas españolas, ¿verdad? Me acostumbré.
Cuando llegaba a Santa Rosa el viernes me daba unas estupendas duchas; aunque el agua era fría se sentía tan rica…. Dormía en la oficina de Cáritas; ahí tenía un cuarto. Descubrí un sitio en el que hacían el pollo copaneco, que aquello era el mejor manjar del mundo. Y agua. Bueno no, bebía cerveza (risas). Tres meses pasaron así, fue bonito.
Regresa a España y la mandan a Fontilles. Cáritas Honduras contacta a las hermanas para ver si María Jesús se quiere regresar. Se regresa el 27 de septiembre de 1999 y Honduras se convertiría en su país.
Ya no volvía sola, sino con comunidad. Al principio trabajaba con Cáritas con la Pastoral de la Mujer, me tocaba ir a Tegucigalpa, Choluteca, por la zona de Santa Bárbara y Copán. Al nivel nacional de la Pastoral de la Mujer se inició con un proyecto de cooperativa de crédito y ahorro para mujeres y yo estuve al frente desde el principio en la zona de Copán.
Tras unos años, pasa de trabajar con Cáritas Honduras a Cáritas España, junto a sus compañeras.
Seguí trabajando con Cáritas de España dos años, hasta 2007, con la cooperativa. Mis compañeras también trabajaban en Cáritas, una no aguantó más que 6 meses y nos quedamos dos.
La otra trabajó con el maestro en casa y con derechos humanos. Le tocaba mucho ir a las comunidades, así que detectó algunas necesidades como la luz. Donde ella estaba trabajando hicimos la primera propuesta para un proyecto de luz, que nos lo financió el Ayuntamiento de Málaga. Pusimos luz en 30 comunidades. Soy la monja de la luz. (risas)
Además de trabajar en la cooperativa, María Jesús trabajó en el penal, en la Casa Refugio para mujeres sobrevivientes de violencia basada en género de Santa Rosa, con personas con discapacidad, proyectos de luz… Desde aquel 1999 en Honduras está su casa, y su acento y formas lo delatan. Se siente hondureña.
Aquí en la comunidad lo máximo que hemos estado ha sido cuatro hermanas, estuvo una de India, una de Perú, pero lo más españolas.
Así ha pasado su vida con la orden de las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada, rama de la familia franciscana inspirada en la espiritualidad de San Francisco de Asís y con una profunda devoción a la Virgen María. Fundada en Italia en 1982 por el padre Stefano Maria Manelli y el padre Gabriele Maria Pellettieri, la orden busca vivir con radicalidad el ideal franciscano de pobreza, oración y apostolado, siguiendo el ejemplo de San Maximiliano Kolbe. Su carisma incluye una intensa vida de oración, el apostolado misionero y la promoción de la devoción mariana. Para ella, la religión es servir.
Las franciscanas no somos lo mismo que cualquier otra congregación, seguimos la espiritualidad de San Francisco de Asís, lo que la hace un poco diferente. El lema, el carisma como se suele decir en el argot nuestro, es que el amor a Dios sin expansionarse en los demás, no sirve para nada, es una tragedia. Nuestro lema es servir.
Cuando me preguntan si soy monja digo que sí, aunque no sé si tengo vocación de monja o vocación de servir. O sea, sé que mi vocación es servicio desde que tengo uso de razón.
En la orden somos sólo mujeres y eso lo hace más fácil, los curas son machistas en su inmensa mayoría. Los frailes son diferentes. Para mí hay diferencia entre un cura y un religioso. El religioso ha tenido la formación igual que nosotras, o sea, turnos de fregar, de limpiar, de cocinar. Los curas, jamás. A los curas siempre ha habido monjas que les han servido. Ni de broma me meto monja yo así… Aquí en Honduras, frailes franciscanos hay muchos. Los religiosos son más de servicio, no de tanta jerarquía sino más de estar con la gente, de trabajar.
Nosotras como congregación tenemos nuestra cabeza que es la general en este momento, que recibe órdenes del Papa. Hay vocaciones diferentes, por ejemplo, vocación de clausura. Yo no creo que podría ser de clausura, necesito la calle.
Ahorita aquí estamos intentando crear grupo, bueno, ya lo tenemos con un padre del Salvador en trabajo de medio ambiente y naturaleza, esa es la línea franciscana. Ahí está Inés con 85 años, que no se lo quiten.
Están más cerca de la teología de la liberación que de otras formas de entender la iglesia.
En América Latina es donde se vivió la teología de la liberación. Lo que pasa es que la Iglesia, tantas vueltas que ha dado, la ha opacado totalmente; los curas nuevos la desconocen. A los jesuitas que la profesaban los mataron a todos, queda en El Salvador el padre John Sobrino, pero que ya está muy mayor. Hay algunos jesuitas todavía, pero son pocos. Sacerdotes diocesanos ninguno. Aquí el único es el padre del progreso, Padre Melo. Está también aquí un español claretiano. Es sacerdote porque se ordenó, pero su formación es religiosa.
Siempre he sido un simpatizante de toda teología que libera a la persona, que no te esclavice. Hoy en día veo muy complicado que se recupere la Teología de la Liberación. La Iglesia va mal, madre, con perdón.
Ve con crítica a las iglesias.
Este Papa está empezando a destapar los abusos. No vamos a verlo todo, porque no le permiten. Toda la polémica de los abusos dentro de la Iglesia, la pederastia, es inaceptable. Se les debía automáticamente sacarlos, no cambiarles a otros edificios ni a otro país para que vuelvan a hacer lo mismo.
Este Papa sí podría aceptar la Teología de la Liberación, pero tal como están las cosas ahora, no se va a hacer.
La iglesia es muy jerárquica y eso es algo que ella evita.
Yo nunca he ido de hábito, voy de calle. Para mucha gente no soy monja, ¿verdad? Somos el pueblo, mejor que te vean por lo que tú vives, no por dónde estás sentada o cómo te vistes.
El feminismo está entrando en la religión, en algunos lugares se está reivindicando otra posición de las mujeres dentro de las diferentes iglesias. Ella participa en grupos de mujeres y feministas.
Yo sí, pero no mi congregación hay cosas que yo no puedo discutir, por ejemplo, temas como el aborto. En América Latina están las católicas y las ecuménicas por el derecho a decidir[4]. Estoy en un grupo de mujeres donde está el Centro de Estudios de la Mujer, el Centro de Derechos de la Mujer, Jessica Isla, … Con algunas cosas yo no comulgo porque a veces se extrapolan demasiado, pero es lógico, cuando se quiere conseguir algo hay que extrapolarlo para luego volverlo a centrar.
Estando en una congregación tan pequeña es muy difícil definirte. Personalmente, todo el mundo sabe, pero no puedo hablar en nombre de la congregación.
Tengo mucho que aprender del feminismo, pero yo sí me considero feminista. Me considero, no sé si lo soy. Posiblemente tengo también algo de machismo.
Si fuese la jefa de la iglesia, lo que le gustaría cambiar es la estructura.
Vivir en comunidad considero que es positivo, pero como viven los religiosos más abiertos. Yo considero que nosotras cada vez somos más abiertas.
Eso de levantarte y a rezar a mí me consume. Rezar es compromiso de cada persona, porque rezar no es solamente repetir oraciones, hay otras maneras de rezar. Yo no puedo repetir oraciones, a veces se me olvidan.
Que un día a la semana nos juntemos para rezar por todo el mundo, una eucaristía después de la jornada de trabajo está bueno. Pero todos los días no; el hecho de tener que venir a rezar me impide estar hablando con alguien que lo está necesitando.
Yo trabajo con personas ateas, pastoras protestantes -evangélicas que le dicen aquí-, ¿a mí qué me importa? Siempre que sea en beneficio de los demás y con respeto, está bien. No creo tanto en las monjas como institución. Creo en Jesucristo, que vino a servir y a eso he venido yo, a servir. No a dar la muerte por los demás, a dar la vida por los demás.
Es su trabajo y vida en comunidad de lo que se siente más orgullosa.
Vivir con la gente, estar con la gente, hablar con la gente. Ahorita en España siento una indiferencia brutal; claro, hace muchos años que no vivo allí. Yo aquí, en Santa Rosa, salgo a la calle y hablo con todo el mundo. A mí eso me gusta.
Lleva toda una vida de servicio, pero los años pasan y ella y sus compañeras se hacen mayores. Tantos años fuera de España hacen que el regreso allí tampoco sea algo muy fácil de concebir.
Quiero morir aquí o irme, ahí tengo mi dilema.
Que si lumbago, que si no puede andar, me duele la espalda todos los días y tengo dolores de rodillas. Qué más da, si yo creo que ya nos hemos acostumbrado a vivir con el dolor. Pero lo que te quiero decir es que somos tres hermanas ya mayores. No creo que se quedaría una de nosotras sola, no nos lo permitirían.
Tengo aquí mucha gente y puedo vivir aquí con mi jubilación. Me planteo muchas veces dónde iría si regreso a España, tal vez Canarias, a vivir bajo el sol, o a un pueblo pequeño, una ciudad grande no quiero. Con la familia, los sobrinos y sus hijos poco te conocen, ¿qué vas a hacer allí? Una residencia de hermanas, en principio no creo.
María Jesús ha colaborado y colabora con un gran número de organizaciones. Ha recibido varios reconocimientos, el último en diciembre 2024 a sus 73 años, el Premio Agustín Ugarte que reconoce el compromiso, la solidaridad y la dedicación de personas y organizaciones que han dedicado su vida al servicio de las comunidades más vulnerables.
Estamos perdiendo el valor de la solidaridad. Con el Covid hablamos mucho de solidaridad, pero es mentira. La vida es para hacer cosas, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y eso no es por ser monja, no tiene ningún sentido religioso, simplemente creo que debemos de pensar cada vez más un poquito en el otro.

Vida y solidaridad son sinónimos para ella. María Jesús ha resistido toda su vida a los estereotipos de género y a la indiferencia en la sociedad. Con su capacidad de liderazgo innata, ha aprovechado para servir a la sociedad desde su posición de religiosa.
Su acento hondureño, con un toque de vasco, vehicula un discurso crítico y transgresor. Es una resistente.
[1] En muchos países de América Latinase usa el término manejar, sinónimo de conducir.
[2] En muchos países de América Latinase usa el término carro, sinónimo de coche.
[3]https://fundacionfontilles.org/centro-de-referencia-en-lepra/,
[4]https://ecumenicas.org/; Inicio – Católicas por el Derecho a Decidir México
*Entrevista realizada el 12 de abril de 2020 por videoconferencia, en confinamiento por causa del Covid 19, yo desde Tegucigalpa y María Jesús desde Santa Rosa de Copán. Este artículo puede ser reproducido total o parcialmente citando a la autora.