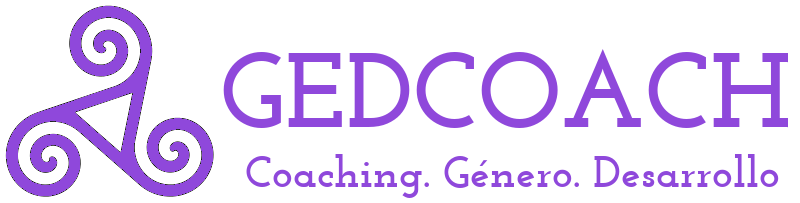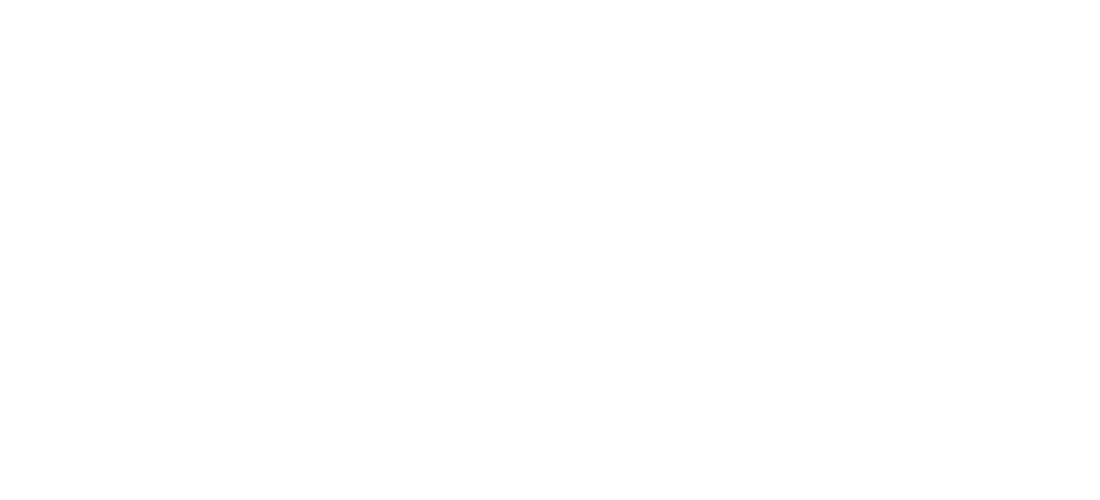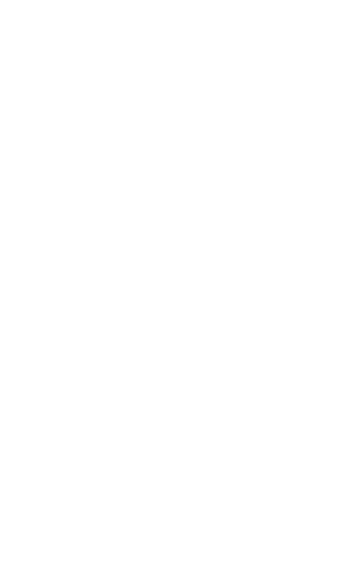Sara Tomé. El feminismo como posibilidad de soñar
Sara Tomé es una activista feminista y defensora de los derechos humanos en Honduras. Su historia es la de muchas mujeres en el país, con la diferencia de que el feminismo le abrió una puerta en la que ella entró y transformó su vida. El feminismo está en el hilo de su vida, tejiendo para ella y para otras, desde lo local, lo nacional y lo internacional. Sara ha convertido la adversidad en árboles en los que asirse y escalar. Y escala firme.
Nació en 6 de septiembre de 1985 en Comayagüela, barrio popular de Tegucigalpa.
Nací en un barrio de recuperación de tierra, le llamaron Nueva Esperanza. Mi mamá estuvo muy implicada en la recuperación de tierras, porque mi familia no tenía vivienda propia; eran migrantes de la zona rural y alquilaban en cuarterías. Mi mamá había ahorrado y había ajustado para comprar el terrenito en aquel entonces, así que nos quedamos a vivir en una casita de cartón por cuatro años.
Sara tiene tres hermanas y un hermano. Su madre y su padre eran pastores protestantes de la iglesia evangélica y, como su padre tenía un puesto importante en su ministerio, cuando ella tenía un año lo trasladaron a Olancho.
Mi mamá iba embarazada de mi hermana menor. Allá estuvimos por varios años hasta que trasladaron otra vez a mi papá a Tegucigalpa y regresamos a la casita, pero con muchas dificultades y mi madre enferma.
El motivo de su regreso a Tegucigalpa fue la denuncia que su madre hizo ante la iglesia de los continuos malos tratos a los que su padre la sometía.
Obviamente, nadie la creyó; más bien a mi mamá la iban a encerrar en un centro psiquiátrico. ¡Cómo iba ella a acusar a un pastor bien importante de bígamo y maltratador! Por eso mi madre huye a Tegucigalpa a refugiarse donde mi abuela y a él lo trasladan a Tegucigalpa para opacar la crisis.
Al margen de la situación de violencia que se vive en la familia, su madre y padre no se separan y continúan conviviendo en la misma casa. Su madre se siente más segura porque su abuela vive con sus hermanos cerca de su casa.
Cuando volvimos eran los 90 y estaban en su boom las microempresas de zapatería. Uno de mis tíos emprendía en el negocio y le iba muy bien. Entonces mi mamá se sale de la iglesia – más bien la expulsan- y se engancha con este proyecto laboral que tenía mi tío y logra instalar 2 talleres; entonces salimos de la miseria.
Su madre trabajaba más de 13 horas al día distribuyendo zapatos por todo el país, por lo que casi no la veía. Sara y sus hermanas se quedaban con su padre, que era el encargado de gestionar los talleres.
La violencia de mi papá nunca paró. Mi mamá llegaba agotada de sus viajes y mi papá la recibía con golpizas, insultos y amenazas. Hasta que un día mi papá disparó a mi mamá con nosotras (mis hermanas y yo) presenciando todo. Ahí sí, mi familia se convenció que era cuestión de tiempo para matarla y se involucró. Mi mamá se sintió más apoyada y decidió dejarlo. Para ese entonces yo tenía 8 años. Pero la violencia tampoco paró por parte de mi papá.
Su padre continuó acosando a su madre a pesar de la separación. Llagaba a casa o al taller y le robaba el dinero, materiales y herramientas; incluso un día intentó incendiar la casa con ellas dentro.
Un día mi mamá decidió irse a Estados Unidos. Creo que fue una decisión muy sabia. Si no se hubiese ido mi papá la hubiera matado. Aunque, bueno, nos dejaba a nosotras, pero decidió no comprometer su vida.
La partida de su madre fue una experiencia muy dura. Sara era muy pequeña, sin embargo, entendía bien la situación. La familia de su padre les decía que su madre nunca regresaría porque había rehecho su vida, algo que les hacía daño porque infundían en ellas la idea que su madre las había abandonado.
Estuvo 7 años intentando llegar a Estados Unidos; siempre la retornaban. Se quedó trabajando en Guatemala con muchos problemas de salud. A los 3 años de irse no sabíamos nada de ella porque mi madre había caído en una crisis de enfermedad y había perdido la memoria. Cuando recuperó la memoria regresó con nosotras, era marzo del 98. Ahí fue cuando llegó el Mitch y se llevó nuestra casa, perdimos la mitad del barrio.
El huracán Mitch fue uno de los ciclones tropicales más devastadores de la era moderna; pasó por América Central del 22 de octubre al 5 de noviembre de 1998. Provocó grandes daños en Honduras, en parte debido a malas prácticas agrícolas y forestales y a la existencia de viviendas en zonas peligrosas. Una conjugación entre pobreza y mala gestión provocó que murieran cerca de 6500 personas a causa de inundaciones y deslizamientos, así como miles de desaparecidos/as. Cerca del 20% de la población se quedó sin hogar y mucha gente si medios de vida para subsistir. Entre ellos, la familia de Sara.
Arrasa con todo el Mitch. Amiguitas/os, vecinas/os, nuestras casas, todo. Y ahí estábamos viviendo y sintiendo toda la tragedia. Sin embargo, nada era tan abrumador porque estaba mi mamá con nosotras, nada era tan grave porque estaba mi mamá. Vivimos en albergues 2 años. El Estado de Honduras nunca le dio respuesta a mi comunidad, de nada, así que la gente se organizó y gestionó las viviendas.
Casi toda la población de Nueva Esperanza vendía en el mercado, como la madre de Sara y, como estaba inhabilitado, casi nadie tenía trabajo. Vivieron en escuelas y otros espacios que iban ocupando hasta que los echaban.
La organización feminista Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H)[1], llega a su barrio a proveer de ayuda humanitaria, recogida de cadáveres y apoyo psicosocial a niñas y jóvenes. En una situación tan prolongada de desastre, en la que las familias y vecindarios se desestructuraron, mujeres y niñas se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad.
Todo era llanto, tristeza, desesperanza. Las CEM-H se dieron cuenta de la situación que vivíamos las niñas, adolescentes y mujeres, y se acercaron a nosotras con diálogos sobre cómo estábamos, como nos sentíamos. Y así comenzó la organización de las niñas, adolescentes y mujeres en el proceso de recuperación post-Mitch, con acompañamiento del CEM-H.
Mi comunidad organizada logró ubicar unos terrenos e hicieron la gestión para adquirirlos; hoy es la colonia Cruz Roja. En aquel entonces era muy lejos, una montaña. Yo estaba en el colegio y nos tocaba trabajar sábados y domingos. Los cipotes y cipotas chapeábamos, pues era una montaña y había que hacer el camino. La gente adulta trabajaba todo el tiempo. Las mujeres fueron tan increíblemente valientes que asumieron liderazgos en la construcción de las viviendas, elaboraban trabajos que “no eran para las mujeres” y cuidaban de sus hijas/os.
Las jóvenes de la colonia Cruz Roja asistían a los talleres que organizaba el CEM-H. Sus familias las enviaban porque no había nada que hacer en el barrio.
Y así nos enganchamos con ellas: con los talleres y las jornadas. También porque había comida. ¡En serio!, había buena comida y en ese entonces comíamos comida enlatada gringa, aquellos frijoles horribles, íbamos bien contentas. Las mamás nos mandaban también porque la comida que sobraba nos la llevábamos para compartir en la cena del día.
Fue en esos talleres con el CEM-H que Sara escucha hablar de feminismo, de derechos, de igualdad.
Para mí fue importante escuchar hablar de feminismo, 12 años tenía. Imaginate, venía de una familia machista, conservadora y violenta con las mujeres. Mi papá religioso y agresor. Cuando llega el CEM-H, recuerdo que el primer taller lo tuvimos con Miriam Suazo. Ver a Miriam fue impactante, era como ver lo imposible en aquel cuerpo. Empezó a hablar de la situación de las mujeres, que teníamos derechos, y nos preguntó qué sueños teníamos nosotras como niñas y adolescentes. ¡Jamás me habían preguntado que sentía, que pensaba o que quería!
La situación de la población en la colonia, de los y las jóvenes, era de derrota mental y física; la gente estaba agotada y desesperanzada. Es la primera vez que les preguntan sobre sus sueños y aspiraciones, esto marca a Sara.
Cuando escuché que las mujeres teníamos derechos, para mí fue como una luz. Porque para mí era imposible pensar siquiera que las mujeres teníamos algo que decir o pensar. Cuando Miriam nos preguntó qué queríamos hacer de nuestras vidas, yo sólo dije: “QUIERO SER ABOGADA Y VOY A SER ABOGADA”. Ella me dijo: “cuando te gradués, si necesitás apoyo, buscanos que ahí vamos a estar para apoyarte”. Y yo le creí, desde todo mi ser le creí.
El saberse con derechos fue esencial en su vida y, desde ese momento, Sara se enfocó en perseguir sus sueños.
Para mí el feminismo significó, definitivamente, transformación. Transformación, porque vivíamos en condiciones tan precarias, sin ninguna oportunidad, y pensaba que no había nada para mí en esta vida más que la tragedia, la miseria y la violencia. Cuando yo entendí, entendimos, que había otras posibilidades, que de alguna manera podía lograrlo, que podía desear estudiar, que tenía derecho a estudiar, a soñar… Pues me puse a soñar. Eso se me quedó dentro. Y me dije, pues voy a buscarlo y voy a lograrlo.
Su madre hizo todo lo posible para que ella y sus hermanas estudiaran, a pesar de la precariedad en la que vivían. Ir a la escuela era complicado y peligroso; más aún ir a la universidad. Fue a la universidad gracias al apoyo económico de su tío Rodolfo Tomé, bajo condición de que fueran sólo 4 años porque no tenía los recursos económicos para sostenerla más tiempo. En ese momento se desvincula del CEM-H, ya que la prisa por terminar la universidad impedía que pudiese hacer otras actividades.
Mi mamá me daba 20 lempiras diarios y yo pasaba de 7 de la mañana a 8 de la tarde en la universidad; el transporte me costaba más de 10 al día. A veces me salía de las clases porque no aguantaba el hambre. Pero como tenía en la cabeza que, de otra forma, yo siendo pobre no podría estudiar, tenía que aguantar. A veces nos dejaba botadas el bus en la noche porque no lograba hacer conexión entre un transporte y otro; era peligroso. Una vez me quedé sola y tuve que ir a la posta policial para que me ayudaran con la llegada a mi casa, arriesgándome a cualquier situación de mayor peligro. Pero eso significó el feminismo, el no darme por vencida.
Terminó la universidad en los 4 años pactados, siendo la primera graduada en su familia. Tenía que hacer su práctica privada y era complicado pues no tenían contactos. Era 2006.
Entonces se me vino Miriam. Como a la 5ª visita al CEM-H encontré a Miriam y ella me reconoció de inmediato. Así que inicié con mi práctica privada allí y me quedé 13 años trabajando. Crecí personal, política y profesionalmente en CEM-H.
Realiza su práctica profesional atendiendo casos de violencias hacia las mujeres: atención emocional, asesoría legal, acompañamiento y, cuando las mujeres decidían denunciar, llevaba los casos. Tras la práctica continuó realizando este trabajo, agotador y peligroso, hasta principios de 2011.
Ese trabajo me abrumó mucho. Creo que era muy chiquita y me enfrenté a 3 persecuciones de hombres agresores después de las audiencias. Como yo trabajaba en el programa de violencia con Mirta Kennedy[2], una de mis responsabilidades era alimentar la base de datos sobre los femicidios, elaboraba análisis de noticias, alimentaba el boletín que registraba y denunciaba la expansión acelerada de la violencia y el femicidio. Todo ese trabajo me tenía mal, no podía dormir, vivía con miedo, estaba paranoica, me entristecía cada noticia que leía de las mujeres asesinadas; entonces dije ya no más. Además, el programa de atención y prevención de la violencia contra las mujeres donde trabajaba cerró porque ya no había fondos.
En 2010 se cambia a la coordinación de proyectos. Sara vivió rodeada de violencia y al insertarse en el CEM-H este ámbito se convierte en su trabajo. Rodeada de las historias de otras mujeres pudo entender mejor la de su madre y la suya propia.
Escuchar historias de mujeres que eran muy parecidas a las de mi mamá, me daba fuerza y coraje pero, según yo, tenía la posibilidad de hacer algo en ese momento. Además, yo sufrí un abuso sexual a los 16 cuando iba camino al colegio. En mi vida, rodeada de violencia, mi acercamiento al CEM-H y trabajar esos aspectos fue significativo para mí. Trabajar con mujeres que sufren abusos, para mí era la posibilidad de hacer justicia por mí, por mi mamá y para ellas.
Además de poder tener un rol activo en las historias de las mujeres víctimas y supervivientes de violencia, le acercó a su madre.
Ese trabajo me ayudó, además, a comprender que mi mamá no era la única. Conocer el contexto de los femicidios me permitió entender que mi mamá había tomado una decisión por su vida, aún sobre la vida de nosotras, sus hijas. Además, me permití hablarlo con mi mamá, discutirlo, sanarlo entre las dos y caminar hacia un mejor vínculo con ella. También me permitió un reencuentro conmigo misma.
El 28 de junio de 2009, tras varios meses de crisis política, se provoca el golpe de estado en Honduras que destituye al presidente Manuel Zelaya bajo el argumento de que éste quería modificar la constitución para reelegirse. El primer golpe de Estado del SXXI. El día en que se produjo, se había convocado una consulta a la población para que se pronunciasen sobre la realización de una asamblea constituyente. El movimiento feminista, como el total del movimiento social, se habían posicionado públicamente a favor de la constituyente con el propósito de poder influir en la misma sobre los derechos de las mujeres. Tras el golpe de estado se sitúan en la resistencia al mismo desde la red Feministas en Resistencia. El golpe de estado dio visibilidad al movimiento feminista y sus luchas, aunque evidenció también el eterno problema que la izquierda tiene con el feminismo y con la aceptación de los derechos de las mujeres.
Desde que empecé a trabajar en el CEM-H hasta el golpe de estado no tuve ninguna cercanía con hombres. Por mi historia, no permitía que se acercaran hombres. En el 2009 para mí fue bastante confrontativo el tener que sentarme a dialogar y articular con los compas. Sin embargo, me lo permití. Es lo rico del feminismo, que nos permite detenernos, echar la mirada atrás y repensarnos sin culpas y seguir.
El CEM-H participa desde Feministas en Resistencia dentro del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), la plataforma que aúna a los movimientos políticos y del movimiento social que reivindican la reversión del golpe de Estado.
Dentro del propio movimiento social nos amenazaban. Nosotras estábamos siempre exigiendo que Feministas en Resistencia tuviera reconocimiento, representación y poder dentro del FNRP, porque éramos parte de todo ese proyecto político. Pero eso era peleándonos cuerpo a cuerpo y llegaba un momento que los hombres nos amenazaban de violarnos, hacernos esto, lo otro…. porque éramos feministas.
Berta Cáceres, líder indígena lenca, feminista y activista social hondureña jugaba un importante rol en el FNRP. Su carácter dialogante servía de puente entre el movimiento feminista y el resto del movimiento social. Sara tuvo la oportunidad de estar con ella en muchas ocasiones. Su asesinato el 3 de marzo de 2016 afectó profundamente a Sara y al conjunto de la sociedad civil hondureña.
Anduve mucho rato con Berta; en la lucha antimilitarista, las jornadas por la constituyente, todo lo que tenía que ver con la refundación. Con Berta aprendí sobre el racismo, las resistencias de pueblos originarios y a encontrarme con mi identidad e historia indígena. Ella tenía el arte de dialogar con todo el mundo, no sólo porque era importante, decía ella, sino porque había que escuchar a todos/as. Ella sabía que tenía muchos “anticuerpos” por su pensamiento radical, sin embargo, podía sentarse con diversos actores y la escuchaban. Con Feministas en Resistencia retomamos camino con el movimiento social y ella estaba ahí participando. Pero luego del asesinato de Berta se fortalecieron las relaciones patriarcales. Es dolorosa la instrumentalización que hacen de una mujer que creó las bases ideológicas y políticas, el CAMINO PARA cambiar este país. Se satanizaba la idea de Berta de refundar el país y ahora todo el mundo es refundacionista.
El asesinato de Berta Cáceres fue un duro golpe para el movimiento social en Honduras. Cáceres era un personaje público reconocido internacionalmente, por lo que su asesinato visibilizó la indefensión en la que asumen su labor las y los militantes por los derechos humanos y del medioambiente.
Vivimos tiempos muy difíciles como población hondureña, y aún más difícil es para la gente organizada y en resistencia. Personalmente vivo con miedo a tanta violencia. Hemos perdido tanto… Personas que hemos amado, personas de trascendencia como Berta, Margarita Murillo… Durante el golpe vivimos amenazas y persecución, sin embargo, luchábamos por revertir la realidad abrumadora y nos alimentábamos de un proyecto político articulado a nivel de país que construíamos todos los dias. El proyecto político por refundar Honduras nos mantenía llenas de fuerza, esperanza y en constante movimiento; nada podía con nosotras en ese momento, estábamos llenas de vida.
Sara milita desde muy joven en el movimiento feminista y ha participado en un gran número de procesos desde el CEM-H. Uno de sus mayores orgullos es el haber estado en el germen de la organización de las mujeres jóvenes feministas y el haber estado inserta en los avances en la tipificación del femicidio.
Eso sí me enorgullece, haber sido parte de los inicios de la organización política de las mujeres jóvenes de barrios marginalizados; iniciamos en la colonia Cruz Roja en 1998. Ahora hay muchas organizaciones de mujeres jóvenes feministas urbanas, rurales, campesinas, garífunas etc… También estoy orgullosa de haber contribuido a la politización y legislación del femicidio. Formé parte de los cimientos del registro y análisis de los femicidios; ahora está institucionalizado en el observatorio de la violencia de la UNAH y algunas organizaciones como CDM y CATTRACHAS tienen sistemas mejorados. Junto a Mirta Kennedy y Suyapa Martinez del CEM-H fuimos parte de un grupo de feministas que constituimos todo lo que conocemos como femicidio en Honduras.
A veces nos sobrepasa el trabajo organizativo asalariado y se debilita el activismo político, porque el trabajo y la emergencia nunca acaba. Pareciera no tener fin porque las condiciones en las que vivimos las mujeres cada vez son peores. El feminismo en Honduras se ha multiplicado entre las generaciones más jóvenes; hay más feministas y con ellas muchos feminismos que complejizan la articulación política, pero enriquece la movilización.
El 26 de noviembre de 2017 se realizaron elecciones presidenciales en Honduras. Las 2 previas habían sido muy cuestionadas, pero estas dieron lugar a una fuerte crisis en el país. El presidente que ostentaba el poder, Juan Orlando Hernández, se presentó a las elecciones tras una polémica interpretación de la Constitución (que prohíbe la reelección). Tras las votaciones se proclamaron vencedores tanto Hernández como Salvador Nasrralla (que encabezaba la coalición “Alianza de Oposición contra la Dictadura), en un ambiente de movilizaciones sociales masivas que denunciaban fraude electoral. Ese mismo año, Sara dejó su trabajo en el CEM-H e inicia un nuevo ciclo vital.
El 2017 fue un tiempo de mucha confrontación para mí a nivel personal, profesional y político. Llevaba mucho tiempo trabajando en el CEM-H y decidí ir a buscarme en otros lados. Era aventurarme a ver qué había fuera de este mundo, pues era como mi hogar, fue como emanciparme para vivir sola. No tenía ninguna oferta de trabajo en ese momento, pero rápidamente encontré cosas que hacer a nivel laboral. Empecé a trabajar con ONG internacionales diseñando proyectos, porque eso sí lo aprendí muy bien en CEM-H. Pasé varios meses haciendo consultorías. En ese momento me propusieron facilitar una escuela para el Movimiento de Diversidad en Resistencia- MDR. Eso fue para mí un quiebre.
El golpe de Estado de 2009 produjo una visibilidad mucho mayor del movimiento LGBT en Honduras, que hasta ese momento era conocido fundamentalmente por su trabajo sobre VIH. Desde 2009, se fortalece el trabajo político y de derechos humanos del colectivo de la diversidad sexual.
Durante más de 13 años de trabajo constante he logrado adquirir y desarrollar diversas capacidades (no sólo a nivel teórico, político, conceptual, sino también creativo) para elaborar procesos de formación política y de derechos, así que me invitaron a facilitar este proceso y lo acepté. Se dirigía a potenciar líderes LGBT en Honduras en el marco de la defensa de sus derechos. La primera experiencia en 2018 fue retadora pero no muy exitosa, no obstante, en la segunda escuela en el 2019 nos propusimos diseñar un proceso mucho más profundo, crítico y de construcción de pensamiento colectivo. Le llamamos Escuela de Pensamiento Político, Identidades, Corporalidades y Sexualidades Disidentes. Una escuela dirigida a promover e incentivar pensamiento crítico desde lo sexo-genérico y construir identidades, pero identidades políticas disidentes. Yo tuve la fortuna de haber crecido en un feminismo de mucha formación política; mi maestra en el CEM-H fue Mirta Kennedy, que contribuyó a todo esto que ahora intento ser y sostener. De ese proceso de formación surgió una pequeña generación LGBT que está creando mucho ahora, proponiendo, que tienen proyectos en colectivo y en colaboraciones. Es un movimiento LGBT que forma parte de una América Latina que está muy politizado, con muchas propuestas y cuestionamientos sobre de dónde vienen nuestras identidades, nuestras sexualidades no heterosexuales, reflexiones sobre nuestros pueblos indígenas y nuestro devenir colonial…
Esa segunda es cuela con MDR fue muy importante para Sara también a nivel personal.
Me encontré con parte de mi ser que creo yo que no había querido ver porque estaba ocupada con el feminismo de las mujeres. Este espacio del MDR me hizo encontrarme con un grupo de personas muy interesantes, personas inundadas de preguntas y reflexiones. Fue un reflejo de lo que fue para mí el feminismo; en ese momento estas personas se preguntaban: ¿quiénes somos en este país? ¿en este entorno? ¿qué hacemos? ¿cómo construimos? Este grupo de personas se quedaron construyendo su SUJETO/SUJETA/SUJETE político. Estoy hablando de personas no binarias, personas trans no binarias, personas trans masculinas, desde la discusión de “el ser masculino” en este sistema patriarcal. Cuestionando el papel que se nos ha asignado como población LGBT en un capitalismo voraz, en el racismo …, es decir, todas esas conexiones de opresiones sistémicas. Para mí fue encontrarme con una parte que estaba esperando pacientemente, esa parte que me faltaba por descubrir de mi ser político. A partir de ahí, con esas personas valientes, empiezo a reconstruir también mi identidad y mi sexualidad no heterosexual. He venido construyendo esta parte, reconociendo esa parte y nombrándome también desde el ser lesbiana, tortillera, disidente, no desde el marco tradicional LGBT, sino ubicando nuestras identidades, sexualidades y corporalidad en estos momentos que vivimos y, sobre todo, en este país que duele tanto.
En este periodo de cambio, Sara se embarca en un nuevo proyecto profesional. Es seleccionada para trabajar en la organización internacional Sueca We Effect, que nace y se desarrolla en el movimiento cooperativo.
En mi posición actual continúo colocando mis aprendizajes obtenidos en CEM-H, ya que también era una organización con vínculos fortísimos e importantes a nivel de la región y a nivel internacional. Participar en espacios de articulación centroamericana me permitió desarrollar una mirada más regional, conectar mi lugar con el entorno. Recuerdo que Mirta Kennedy llegaba a la oficina y me preguntaba ¿Qué pasó hoy Sara? Yo tenía que haber leído lo que había pasado en el contexto hondureño, en el contexto centroamericano, en Latinoamérica, internacional… La segunda tarea era conectar todo eso con el trabajo que estábamos haciendo. Mirta siempre me decía que lo que vivimos aquí en Honduras era una parte, que todo estaba conectado, solo había que encontrar las conexiones.
Desde We Effect también hacemos esas conexiones, es una organización regional así que hay compañeras en varios países con quienes estamos dialogando, y pensando qué está pasando en la región, cómo afecta a las mujeres, y por ende como afecta la agenda de trabajo que acompaña We Effect, además como respondemos o podemos responder a este escenario actual y su impacto en la vida de las mujeres y el trabajo que impulsamos en la región.
En Honduras y la región hay una fuerte presencia de cooperación internacional para el desarrollo. Desde el movimiento feminista y social se critica que alteren sus agendas locales y su débil posicionamiento en cuestiones de derechos humanos. Sara ha pasado de trabajar en una organización de la sociedad civil hondureña a una organización internacional, un donante, pudiendo observar este asunto desde los 2 prismas.
Sí hay apuestas temáticas y/o enfoques de trabajo desde la cooperación. Por ejemplo, We Effect una de sus apuestas de trabajo es el cooperativismo de vivienda de propiedad colectiva, y otro acompañar el enfoque de la economía del cuidado en la región. Identificamos organizaciones que también trabajan los ejes temáticos o enfoques de trabajo y nos asociamos. En relación con los derechos humanos, hemos ido asumiendo algunas responsabilidades. Trabajamos en países como Colombia, Guatemala y Honduras… Lo que significa que debemos posicionarnos frente a la situación que vive la población con la que trabajan nuestras socias contrapartes, y lo estamos haciendo desde diferentes acciones, por ejemplo, el año pasado se publicó una investigación sobre mujeres defensoras de derechos humanos.[3]
Creo que las organizaciones de cooperación internacional, mínimamente, deben posicionarse y, por otro lado también, la cooperación puede instar a escuchar sobre ciertas cosas y acompañar algunas acciones que permiten maximizar la evidencia de lo que sucede en América Latina.
En enero 2021 el Congreso Nacional de Honduras aprobó una reforma de la Constitución que busca blindar la prohibición absoluta del aborto, que ya se da en el país, además de la posibilidad de que se legalice el matrimonio de personas del mismo sexo, reivindicación del colectivo de la diversidad sexual. Un número significativo de políticos/as se opusieron, algo inédito en un país marcado por la fuerza de la religión y sus líderes.
Como pueblo hondureño nunca hemos tenido una tregua en cuanto a derechos de las mayorías, entonces, siempre pensamos en la posibilidad de sí se puede estar peor… El aborto aquí ha sido siempre perseguido. Si vas a salud pública con un aborto natural estás a la expectativa de que sucederá con la investigación de si te lo provocaste… Hay mujeres privadas de libertad por abortar, aunque el aborto no haya sido claramente responsabilidad de ellas, y este escenario aumenta las posibilidades de que las mujeres sean criminalizadas por abortar. Creo que el aborto avanza a un mayor nivel de trascendencia en el movimiento feminista. Aquí vivimos la misma realidad que en el salvador, sólo que aquí hemos estado más ocupadas de la violencia contra las mujeres y con los femicidios. Lo más interesante que provocará este contexto es que se va a profundizar la discusión religiosa. La discusión sobre en qué crees y desde donde colocas la fe, pues vivimos en un país ultraconservador y muy religioso. En ciertos espacios ya tenemos esta conciencia y discutimos sobre esto y creo se va a extender. Necesitamos debatir más en lo público sobre el poder de la religión, cómo influyen en nuestra vida cotidiana. Esta es una reflexión interesante para nuestra región de América Latina, porque la religión que profesan ahora también es occidental, es un legado colonial. Cuando las mujeres se dan cuenta que la religión que ellas profesan ni siquiera ha sido una religión de este territorio se quedan abrumadas. Porque, además, la religión, como institución colonizadora, las contiene.
Desde el golpe de estado de 2009, a pesar de que el estado hondureño es laico, la presencia de la religión en actos públicos, institucionales y políticos ha aumentado. De hecho, también en espacios de la sociedad civil.
En el marco del golpe también había una crisis; quisieron en ese momento elevar a un rango constitucional leer la biblia. A nivel de marcos legales, las leyes rigen ciertas situaciones y en la práctica se aplica otra. Pero sí es cierto que los marcos van promoviendo cultura.
El movimiento LGBT está en movimiento, la prohibición del matrimonio igualitario no lo va a detener. Lo que sí es que ya se nos acabó la percepción del “disfrute libre” porque con esta prohibición la gente se va a sentir con mucho más derecho de cuestionar y violentar a personas LGBT en lo público. Si bien es cierto que éste es de los países que más personas LGBT asesina, es un movimiento que avanza a un nivel mucho más posicionado. Van a surgir más movimientos políticos LGBT, el asunto es que a la par va la represión, la persecución, el control y la criminalización
A finales de 2021 serán las elecciones presidenciales en Honduras. A Sara este contexto le agarra en un momento reflexivo, combativo, pero sereno. No obstante, le preocupa la situación actual, que cree puede todavía empeorar.
Los contextos electorales siempre son bastante hostiles, y van dejando mucha miseria, personalmente nunca había visto tanta mendicidad como ahora. Antes no mirabas esa cantidad de mujeres con sus hijas/hijos instalados en la calle en calidad de vivir. La miseria ya tiene una representación visual y de carácter permanente en lo público.
Yo sigo viva. Sigo viva en este país donde es difícil vivir y además quedarse. Porque quien puede se va. Así pasa. Sigo con vida, en movimiento y decido quedarme aquí en esta tierrita. Buscando otras posibilidades.